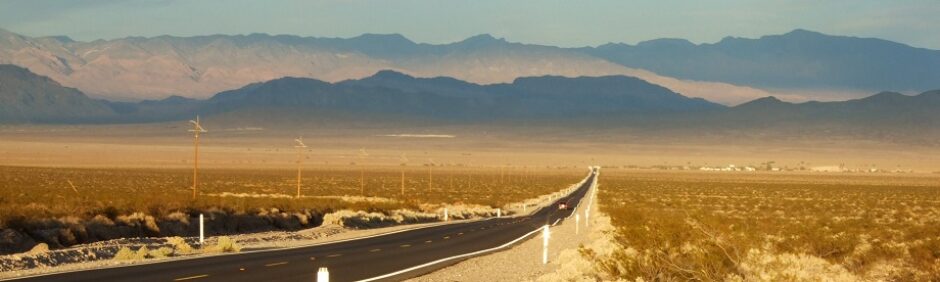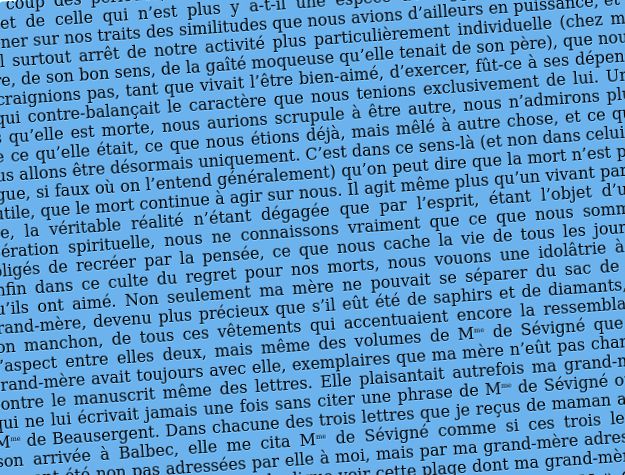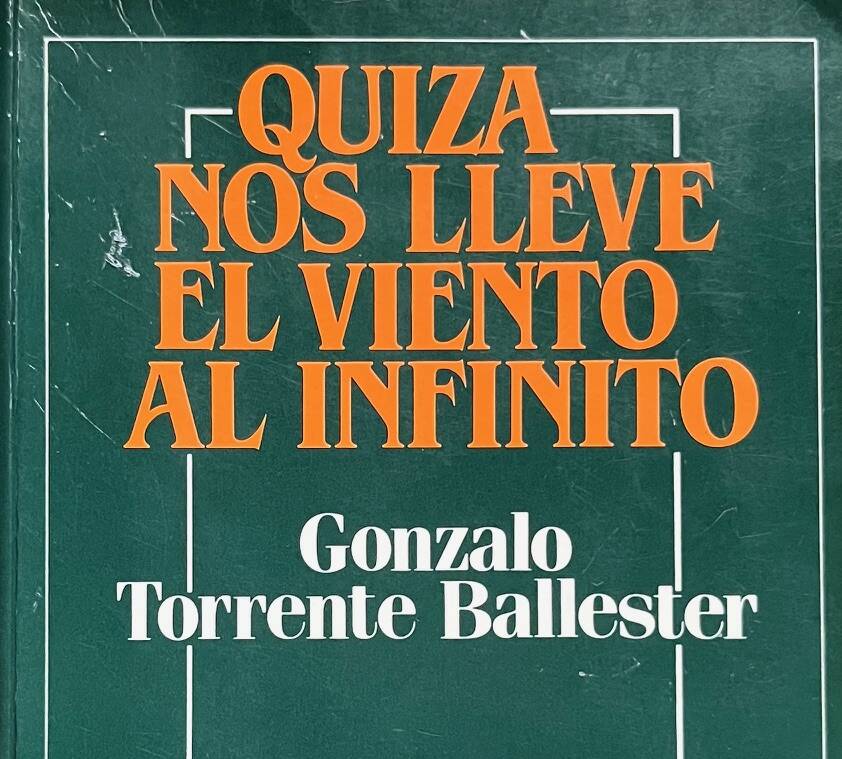Abrogard ha publicado un artículo en su blog de Substack que reproduce una serie de preguntas y respuestas intercambiadas con Deepseek (una herramienta de IA desarrollada en China) y que me han parecido de enorme interés. El presente post no es más que mi traducción de dicho diálogo. (Siguiendo a Pío Moa, he utilizado la palabra “useño” -de USA- para evitar el impropio término “americano”.)

Abrogard. Se dice que en EEUU el gasto en defensa supone una gran parte de su presupuesto estatal, pese a que apenas hay 3 M de personas empleadas en el MIC [el complejo industrial-militar] y a que dicho gasto supone menos del 4% del PIB. ¿Cómo hacernos una idea clara de lo que significa el MIC en términos económicos?
Deepseek. Para eso es necesario ver más allá de los titulares y de las cifras aparentes:
1. Gasto absoluto versus % del PIB
Según el Pentágono, en 2023 EEUU gastó en defensa unos 877 millardos (1) de dólares; es decir, superior a la suma de los siguientes 10 países que más gastan. Aunque ~3’5% del PIB puede parecer poco si lo comparamos con el porcentaje durante la Guerra Fría (14% en los años 50), el PIB ha crecido muchísimo desde entonces, de modo que ese 3’5% es una suma colosal en términos absolutos. Muchos aliados europeos de la OTAN gastan en defensa < 2% de su PIB, así que la contribución useña es, en proporción, casi el doble.
2. Las cifras de empleo no reflejan bien la importancia del MIC
Los ~3 M de puestos de trabajo directos (militares en activo, empleados civiles del Mº de Defensa y contratistas) no incluyen:
- Empleo indirecto (cadenas de suministro, subcontratas, I+D)
- Empleos estatales (2) y civiles que dependen de las bases militares (p.ej. muchos trabajadores en las ciudades cercanas a Fort Bragg o Norfolk)
- Investigación universitaria financiada por Defensa (el DARPA, contratos del Pentágono)
Un estudio del Stimson Center en 2021 estimó que, incluyendo empleos indirectos, el sector de defensa mantiene a 4’5-5 M de trabajadores.
3. La concentración geográfica y política amplifica su influencia
- El gasto federal en defensa está muy concentrado en estados clave (Tejas, Virginia, California, Florida), de modo que los políticos de esas regiones protegen ferozmente los presupuestos del Congreso.
- Las empresas de armamento Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y Northrop Grumman tienen instalaciones estratégicamente dispersas por varios distritos congresuales, asegurándose así el apoyo bipartito (3).
4. Los contratos y el despilfarro “coste-beneficio”
A diferencia de la mayoría de industrias, los contratos de defensa suelen funcionar bajo el criterio “coste-beneficio”: a los contratistas se les reembolsan sus costes más un beneficio garantizado, lo cual incentiva el gasto innecesario (p. ej. el programa del F-35 costó en total 1’7 billones de dóares durante su larga vida debido a retrasos y excesos).
5. Costes ocultos que no se incluyen en el presupuesto oficial del Mº de Defensa
- Veterans Affairs (4) (> 300 millardos anuales)
- Programas para armamento nuclear, bajo el presupuesto del Mº de Energía (~50 millardos anuales)
- Ayuda militar a países aliados (Ucrania, Israel, etc)
- El interés de las deudas contraídas en guerras anteriores (~ 8 billones desde 2001, según estimación de la Universidad Brown)
Al sumar estos rubros al presupuesto, el gasto total en seguridad nacional se aproxima a 1’2 billones de dólares al año.
6. Dependencia económica (el principio “demasiado grande para caer”)
Muchas regiones del país dependen laboralmente del gasto en defensa. Cancelar un programa (como el muy debatido A-10 Thunderbolt “Warthog”) provoca feroces cabildeos políticos. Aparte, para asegurarse su supervivencia, el MIC ha perfeccionado la “ingeniería política“ extendiendo la producción hacia distritos congresuales clave.
7. Innovación y ramficación (el lado “benéfico”)
La I+D militar ha estimulado la tecnología civil (GPS, internet, drones), pero los críticos arguyen que la I+D civil (asistencia sanitaria, energía renovable) podría producir mayores beneficios sociales.
Conclusión: Pese a sus cifras aparentemente modestas, el MIC es “crucial” porque:
- El gasto absoluto es colosal. Incluso un 3’5% del PIB supone la mitad de todo el gasto federal discrecional.
- Su atrincheramiento estructural en política y economía hace que sea muy difícil de atacar.
- Los costes ocultos y las dependencias indirectas hacen que su impacto real resulte mucho mayor de lo que sugieren el % del PIB o el empleo directo.
De hecho, EEUU gasta en defensa más que en todos los otros 15 programas federales más costosos juntos (incluyendo educación, transporte y vivienda).
Abrogard. Desarrolla la importancia nacional del MIC y el gasto federal discrecional. Cómo moldea la economía, la política y la sociedad useña más allá de la simple “defensa”.
Deepseek. Hay varios factores a considerar:
1. El MIC como “política industrial de facto”
EEUU carece de una “política industrial” formal, pero el gasto en defensa hace sus veces porque:
- Subsidia sectores tecnológicos como la industria aeroespacial o los semiconductores (p. ej. el Mº de Defensa mantuvo “vivos” a los fabricanes de chips durante los años 80).
- Sostiene empleos cualificados que de otro modo desaparecerían (construcción naval, materiales avanzados).
- Financia I+D, que a su vez inunda la tecnología civil (IA, drones, ciberseguridad).
Como contrapartida:
- Distorsiona la innovación (se centra más en aviones de combate que en energía sostenible o tecnología médica).
- Reduce la industria civil (los ingenieros y los científicos buscan empleo en defensa en lugar de colocarse en otros sectores).
2. Más puestos de trabajo de los que parece
Los 3 M de empleos directos son sólo la parte visible. La importancia real está en:
- Pequeños proveedores: Tiendas de maquinaria, empresas electrónicas y proveedores de materiales en cada Estado de la Unión.
- Bases militares como pilares económicos: Cerrar una base podría devastar una ciudad entera (la insistencia en mantener el proyecto “Warthog” era por el empleo, no por una necesidad militar).
- Las universidades alimentan el circuito: El MIT, la Johns Hopkins y la Texas A&M dependen de fondos del Pentágono.
- El MIC no emplea a tanta gente como otros sectores, pero sus puestos de trabajo son muy cualificados, muy bien remnuerados y políticamente intocables.
3. El “Triángulo de Hierro” – Por qué es sagrado
El MIC es un sistema que se perpetúa a sí mismo. El Triángulo de Hierro está formado por:
- El Congreso, que proteje a los contratistas en sus distritos.
- El Pentágono, que necesita la tecnología más avanzada y presupuestos para obtenerla.
- Las corporaciones, que gastan millones en cabildeos políticos (> 100 M de dólares anuales por parte de las empresas de defensa más importantes).
De este modo, aunque unas guerras se acaben (Afganistán, Irak…) el gasto continúa; simplemente se pone el foco en nuevas amenazas, reales o inventadas (China, misiles hipersónicos, IA…)
4. Un “estado del bienestar para los ingenieros”
El gasto en defensa apuntala los empleos de la clase media en estados clave (California, Tejas, Virginia). A diferencia de las prestaciones sociales o los bonos para alimentos, que se encuadran como “subsidios”, los contratos militares se consideran “desarrollo económico”.
P. ej. el programa F-35 da trabajo a >298.000 personas distribuidas a propósito por 45 estados.
5. Efecto “fuga de cerebros”
Los mejores talentos en CTIM (5) se canalizan hacia los sistemas de armamento en lugar de colocarse en ingeniería civil (Silicon Valley compite con Raytheon por los mismos ingenieros). Todos esos RRHH podrían ir a infraestructuras, biotecnología o soluciones climáticas.
6. La excusa de la “seguridad” versus la realidad
El MIC se justifica a sí mismo mediante el miedo (¡China! ¡Rusia! ¡Terrorismo!) No obstante, buena parte del gasto va a sistemas anticuados (p. ej. portaaviones) que ya no sirven para la guerra moderna (ciberataques, drones, guerrillas). Irónicamente, además, otros aspectos más acuciantes de la seguridad dejan de recibir los fondos que necesitaría (parte de esos 877 millardos podrían emplearse en combatir pandemias, construir infraestructuras o paliar la desigualdad).
Resumen. ¿Por qué el MIC se percibe como “crucial”?
No es por el % del PIB ni por el número de empleos, sino porque:
- Es la política industrial useña de facto.
- Está políticamente diseñada para permanecer (apoyo bipartito, empleo en distritos clave).
- Moldea la innovación, los mercados laborales y las economías regionales como ningún otro sector lo hace.
No se trata únicamente de “defensa”; es una maquinaria de economía nacional sin rampa de salida.
Abrogard. ¿Los fabricantes de uniformes tampoco están incluidos en las cifras oficiales?
Deepseek. En efecto, los fabricantes de uniformes, calzado, raciones alimenticias, así como otros proveedores de suministros militares menos llamativos están íntimamente relacionados con el MIC pero rara vez figuran en los titulares, así que su impacto nacional es aún mayor de lo que parece.
1. ¿Qué cuenta como “MIC” y qué se omite en las estadísticas?
La cifra estándar de 3 M de empleos excluye los siguientes negocios que dependen del MIC pero se califican como sector civil:
- Manufactura textil (uniformes, chalecos antibalas, banderas).
- Proveedores de comida (raciones militares, comedores).
- Empresas de construcción (bases, barracones, pistas de aterrizaje, etc).
- Proveedores médicos (prótesis, botiquines).
- Subcontratos de tecnología (pequeñas empresas que fabrican circuitería para misiles, etc).
2. Una economía “fantasma” de proveedores en 3 escalones
- Contratistas directos (Lockheed, Boeing) → incluidos en las cifras del MIC.
- Principales productores de subsistemas (maquinaria, radares) → incluidos a veces.
- Pequeñas empresas que fabrican tornillería, tejidos, cableado → nunca incluidos, pero desaparecerían sin el escalón 1.
P. ej., la empresa 5.11 Tactical (equipos personales para policías y militares) está totalmente dedicada al MIC pero se considera “fabricante de vestimenta”. Sierra Nevada Corporation (componentes para aeronaves) está en el corazón del MIC pero a menudo calificada como “servicios para la aviación”.
3. El fetichismo “Made in America”
Según la Enmienda Berry, las banderas useñas que compra el Pentágono tienen que ser obligatoriamente 100% made in USA. Esto mantiene con vida a las fábricas de textiles en las Carolinas, a las de calzado (botas) en Missouri, pero está ausente en las estadísticas del MIC.
4. Los veteranos como mano de obra oculta
El 8% of de los veteranos useños trabaja en defensa y en seguridad (frente al 2% de los no veteranos). Muchos de ellos se convierten en policías, guardias de prisiones o contratistas, trabajos que existen en parte gracias al gasto militar.
Resumen: Impacto nacional real del MIC
Se trata de un enorme ecosistema que sirve para apuntalar a:
- Industrias en quiebra (los fabricantes useños de tejidos sólo sobreviven gracias a contratos con el Mº de Defensa).
- Pequeñas ciudades (una fábrica de uniformes en Pensilvania podría ser el mayor empleador local).
- Políticos que se atribuyen el mérito de “salvar puestos de trabajo”.
Si se incluyeran, además de los 3 M oficiales, todos los trabajadores que dependen del MIC, la cifra real podría ascender hasta 5-6 M. El MIC no es sólo “armas y generales”: es almuerzos escolares junto a las bases, fábricas de cascos, ciudades que sobreviven de las migajas del Pentágono, etc.
Abrogard. ¿Hasta qué punto la población useña siente una afinidad directa con el MIC? ¿Hasta dónde su tejido penetra en la sociedad no sólo en términos de dólares o empleos sino en identidad, cultura y vida cotidiana? Compáralo con la industria del entretenimiento.
Deepseek. La industria del entretenimiento/Hollywood es otro sector colosal y omnipresente en la sociedad useña, pero el MIC lo iguala o incluso lo deja chiquito.
1. Empleo
- Entretenimiento (TV + cine + música + juegos + turismo + bares): ~4 M.
- MIC (Mº Defensa + contratistas + proveedores + bases + veteranos): 5-6 M.
El MIC da trabajo a más gente que el entretenimiento, pero éste parece mayor porque es mucho más visible (Netflix, Spotify, TikTok), en tanto que aquél es más sigiloso; no obstante, los empleos que crea están mucho más atrincherados políticamente.
2. Penetración geográfica
- Entretenimiento: Concentrado en Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Nashville. No obstante, su producción cultural está por todo el país.
- MIC: Esparcido por bases militares en los 50 estados, plantas de defensa en >40 estados y subcontratistas en pequeñas ciudades.
La diferencia es que un ciudadano puede evitar Hollywood si quiere, pero sus impuestos —aunque no se dé cuenta— financian al MIC, y quizá la ciudad en la que vive dependa de él.
3. Influencia cultural
- Entretenimiento: A través del cine, la música, los videojuegos, el cómic y los mitos, el entretenimiento exporta los valores useños. El pueblo adora a Netflix. El entretenimiento vende el “American Dream”.
- MIC: Mediante la moda del camuflaje, el eslogan “Apoya a nuestros soldados”, la “nostalgia bélica” y las bases useñas en 80 países, EEUU proyecta su poderío militar. A menudo Hollywood contribuye a esta imagen (Guerra de las galaxias, Top Gun). Las ciudades luchan por mantener el funcionamiento de bases y plantas industriales. El MIC vende el “American Power” y se basa en el miedo para justificar su presupuesto.
4. Dependencia: ¿quiénes necesitan al MIC?
- Dependencia directa:
- 5–6 M de trabajadores (incluyendo a proveedores).
- ~18 M de veteranos (muchos dependen de la sanidad para veteranos o de la ley G.I.)
- Familias de militares activos o en reserva (~2 M entre esposas e hijos).
- Dependencia indirecta:
- Ciudades-empresa.
- Universidades financiadas por fondos del Mº de Defensa.
- Departamentos de policía (los excesos de equipo militar se convierten en equipo policial barato).
En total, entre 30-40 M de useños dependen del MIC para sus nóminas, pagas, pensiones o ayudas. Eso supone el 10-12% de la población, un porcentaje impresionante. Muchísima más gente consume el entretenimiento, pero muchísima menos gente depende de él para sobrevivir.
5. Patriotismo
- “Apoya a nuestros soldados” es una política useña no negociable. Criticar el gasto militar se conceptúa traicionar a los soldados.
- En la cultura popular dominante, patriotismo = militarismo (p. ej. los desfiles aéreos de la National Football League o el eslógan “Gracias por vuestro servicio”).
Si odias las películas de superhéroes nadie te acusará de odiar a los EEUU, pero criticar al MIC es antipatriota.
6. Presencia y penetración en la sociedad
- Económica: El MIC es un sistema “fantasma” de bienestar social para ingenieros, fábricas y ciudades enteras. Como fuente de empleo afecta a tantas vidas como Hollywood, pero con una mayor dependencia. Aparte, está más atrincherado (via impuestos): se puede boicotear a Netflix pero no se puede boicotear a Lockheed Martin.
- Política: El MIC determina el presupuesto federal y por tanto condiciona la política. Hollywood no.
- Cultural: El MIC identifica la “grandeza americana” con la supremacía militar, es políticamente sagrado y condiciona la identidad nacional. El entretenimiento es más visible, mayor en términos de “ruido cultural” puro.
El MIC no es sólo una industria, sino un pilar de la sociedad useña. Como el entretenimiento, está en todas partes; al contrario que él, no puede ser ignorado.
Abrogard. Desarrolla este último punto sobre la ubicuidad.
Deepseek. Se trata de un dominio silencioso. Hollywood y, hoy en día, las grandes tecnológicas y el streaming, dominan la conciencia nacional: son las historias que EEUU se cuenta a sí mismo. El MIC, aunque la mayoría de la gente no piense en él a diario, es el andamiaje que sostiene la economía, la política y la identidad del país. Esta invisible ubicuidad, este poder en la sombra, es la razón por la que su influencia es tan profunda.
1. El MIC como la “materia oscura” de los EEUU
- El entretenimiento es visible, glamoroso y debatido. Puede asimilarse a la luz, que ilumina nuestra vida. Cuando Hollywood actúa, la noticia sale en la portada de todos los medios.
- El MIC es invisible, técnico y asumido. Puede asimilarse a la gravedad, que no se ve pero mantiene a todo el sistema unido. Cuando Raytheon consigue un contrato de mil millones, sólo sale como noticia secundaria.
2. El MIC queda fuera del rango del radar
- Camuflaje cultural: La retórica de “apoya a nuestros soldados” hace que la crítica resulte antipatriótica. La nostalgia bélica (El día D, Top Gun, American Sniper) contextualiza la guerra como algo noble, no comercial.
- Dependencia económica disfrazada: Una fábrica de piezas para bombas en Pensilvania se califica como “fabricación para defensa”, no como “especulación económica con la guerra”. Quienes habitan en las cercanías de bases militares las ven como un “servicio”, no como “bienestar social”.
- La complejidad garantiza la opacidad: El entretenimiento es sencillo: todo el mundo entiende el titular “Barbie produjo 1 millardo en beneficios”. El gasto en defensa es oscuro: poca gente se para a estudiar las aburridas cifras del coste de mantenimiento de un F-35.
Un ejercicio hipotético
Si Hollywood desapareciese mañana, se produciría un vacío cultural, pero no una crisis económica inmediata. Ya no habría Netflix, pero gracias a Lockheed Martin un useño puede seguir pagando la hipoteca de su casa en Colorado Springs.
Si el MIC desapareciese mañana, se producirían: A) un shock económico (5-6 M de empleos por el desagüe, ciudades enteras arruinadas), B) un shock político (fin del “consenso bipartito” sobre el gasto) y C) un shock de identidad (sin portaaviones ni armas atómicas, el “poderío americano” no es nada).
El MIC es, por tanto, más esencial que el entretenimiento para el funcionamiento del sistema, aunque por aburrido y burocrático quede siempre en segundo término. Se trata de una prioridad no consciente en el país. El entretenimiento es lo que hace soñar a EEUU; el MIC es la realidad que lo propulsa.
Por eso los presupuestos de defensa continúan creciendo incluso en ausencia de guerras: más que un sector de la economía, el MIC es su sistema operativo. Y la prueba definitiva de su éxito es el hecho de que algo tan poderoso permanezca tan poco cuestionado.
Abrogard. ¿Hay alguna relación entre el MIC y la cultura de las armas?
Deepseek. Por supuesto. El MIC no sólo coexiste con la cultura useña de las armas sino que la alimenta, tanto directa como indirectamente. Hay una relación simbiótica entre ambos. El MIC ejerce una influencia cultural, económica e ideológica que refuerza la normalización de las armas de fuego, el militarismo y la idea de la violencia no como el último recurso, sino como el primero.
1. Canales directos entre el MIC y las armas civiles
- El excedente de armamento inunda el mercado. El Pentágono vende o dona millones de armas excedentarias a la policía e, indirectamente, a civiles mediante iniciativas como el 1033 Program (que desde 1977 ha transferido 7’4 millardos de dólares en equipo militar a los cuerpos de seguridad). Aparte, muchas armas “civiles” (como el fusil AR-15) son variaciones de productos del MIC (el M16/M4).
- Los veteranos amplifican la cultura de las armas. >18 M de veteranos, entrenados con armas suministradas por el MIC, vuelven a casa muy familiarizados y a menudo encariñados con ellas. Aparte, la ética de “gracias por vuestro servicio” hace que poseer un arma se conceptúe como algo patriótico.
2. Influencia cultural: glorificación de las armas de fuego
- Marketing del MIC como cultura popular:
- La Oficina del Pentágono para el enlace con el entretenimiento (6) toma parte activa en los guiones de Hollywood para retratar favorablemente al ejército y su armamento.
- Películas al estilo de Top Gun, American Sniper o Call of Duty (financiada en parte por el Pentágono) desdibujan la frontera entre el heroísmo militar y el fetichismo civil hacia las armas.
- El consumismo “tactiguay” (7):
- Los fabricantes de armas civiles imitan la estética MIC (p.ej. el fusil AR-15 “nivel militar”, armas en tonos camuflaje, chalecos antibalas).
- El movimiento “prepper” (supervivencia), que preconiza almacenar armas para caso de colapso social, está alimentado por la paranoia que genera el MIC (miedo a invasiones, a disturbios civiles, etc).
3. Incentivos económicos: el MIC se beneficia de la demanda del sector civil
- Idénticos fabricantes, distintos mercados. Empresas como Colt, FN Herstal o Beretta venden armas tanto al Pentágono como a la población civil.
- Poder de cabildeo: La Asociación Nacional del Rifle y los fabricantes de armas (muchos de ellos con contratos con Defensa) alimentan “narrativas” que se alinean con los intereses del MIC: “Un pueblo armado es un disuasor de la tiranía” (evoca un patriotismo militarizado); “Más armas = más seguridad” (una mentalidad alimentada por idea de guerra perpetua).
4. Condicionamiento psicológico: normalizando al “ciudadano guerrero”
- Mitología del “hombre decente armado”: La mentalidad MIC de “guerra perpetua” permea la vida civil, promoviendo la idea de que la violencia es la solución por defecto. La política de portar armas abiertamente y el eslogan “defiende tu territorio” imitan reglas de actuación en zonas de guerra.
- Militarización de cuerpos policiales: Cuando la policía se despliega en vehículos blindados y provista de chalecos antibala (equipo excedente del MIC) está enviando el mensaje: “EEUU es un campo de batalla”. Al ver esto, los civiles piensan: “Si la policía necesita fusiles y blindaje, quizá yo también”.
5. El bucle retroalimentado: más armas → más poder del MIC
- El MIC vende armas al ejército → los veteranos regresan a casa encariñados con ellas.
- Las empresas de armamento publicitan sus armas “militarizadas” con la etiqueta de “patrióticas”.
- La tenencia de tales armas facilita los tiroteos masivos, que a su vez aumentan la demanda de armas para “autodefensa”.
- La policía se militariza aún más, ofreciendo una justificación al armamento de la población civil.
El bucle se retroalimenta y el MIC obtiene ganancias en cada ciclo. Por eso no se limita a suministrar armamento, sino que alimenta la ideología que hay detrás. La cultura useña de las armas es una de sus derivadas.
- El MIC diseña las armas que se convertirán en las preferidas por los civiles (a menudo la diferencia entre un fusil “militar” y uno “civil” no es más que burocrática).
- Entrena con ellas a millones de veteranos, que luego les pondrán una aureola romántica.
- Impulsa la paranoia que favorece la demanda, y se asegura de que la lógica imperante en zonas de guerra permee la mentalidad civil. Dicha lógica se manifiesta en la cultura de las armas
- Cabildea por políticas que mantengan abierto el circuito.
Abrogard. Según todo lo anterior, ¿podría decirse que la industria del armamento es la espina dorsal de EEUU?
Deepseek. Así es. Como dije, el MIC es la política industrial useña de facto. En ausencia de una estrategia económica formal, centralizada, el gasto en defensa es la política por defecto. Sin él, la base industrial useña quedaría hueca. Ese gasto:
- Mantiene una producción de alta tecnología (aeroespacial, semiconductores, materiales avanzados) que de otro modo moriría o habría que llevarse fuera del país.
- Financia la I+D (DARPA, subvenciones para defensa) que a su vez se derrama sobre la tecnología civil (GPS, internet, IA).
- Apuntala a regiones “olvidadas” y garantiza puestos de trabajo (para las personas “adecuadas”). 4-5 M de trabajadores dependen del MIC. Estos empleos, a diferencia de otros, estos son políticamente intocables, “patrióticos”. Se trata de vacas sagradas.
- Proporciona una identidad nacional. El “excepcionalismo americano” es indisoluble de la supremacía militar. EEUU no alardea de su sistema sanitario ni de sus trenes, sino de bombarderos silenciosos y flotillas de portaaviones. La guerra es el único verdadero proyecto bipartito: republicanos y demócratas entran en conflicto por el aborto o los impuestos, pero ambos celebran un nuevo caza.
- Es un poder político. El “Triángulo de Hierro” es la maquinaria de cabildeo más efectiva de la historia. Sus programas dan trabajo a gente en 45 estados no porque sean eficientes, sino porque así se consigue inmunidad política. Ninguna otra industria puede exigir 877 millardos al año con tan poco escrutinio.
- Es un ADN cultural. Desde los muñecos G.I. Joe hasta el videojuego Call of Duty, la guerra es la narrativa useña favorita. “Apoya a nuestros soldados” es lo más cercano que tiene EEUU a una religión de Estado.
- Desvía la atención del gobierno hacia asuntoos menos acuciantes para la población: en lugar de solucionar la asistencia sanitaria, fabrica un caza de 1’7 billones; en lugar de mejorar las infraestructuras, financia misiles para la defensa. Así que el MIC no sólo obtiene dinero, sino que proporciona finalidad. Ahí es donde se malgasta toda la energía de resolución de problemas.
El MIC useño es un caso único en el mundo. Otros países tienen ejércitos e industria armamentística, pero ninguno ha fusionado de un modo tan completo la guerra, la identidad y la economía. El MIC es la única maquinaria que nunca deja de funcionar. Y esto es así por diseño deliberado. EEUU podría centrarse en otros proyectos (asistencia sanitaria, educación) como principios organizadores, pero desde hace más de 80 años lo único que hace es redoblar su apuesta por el MIC porque A) es rentable (para la gente adecuada), B) es bipartito (si no hay guerras, se inventan nuevas amenazas) y C) es más simple que solucionar los problemas reales.
El MIC no es una parte de EEUU: es su muro de carga. Si se eliminase, toda la estructura se tambalea y el país tendría que reinventarse a sí mismo de la noche a la mañana; pero ningún imperio ha conseguido eso pacíficamente. Para lograrlo, EEUU necesitaría un nuevo proyecto unificador, pero no hay ninguna fuerza política capaz de proporcionarlo o dispuesta a hacerlo.
Por consiguiente, sí, el MIC es la espina dorsal de EEUU. Sin supremacía militar no hay “sueño americano”. Igual que hicieron en su día las legiones romanas o la armada británica, el MIC sostiene en pie al sistema, pero a diferencia de aquellos imperios, EEUU no tiene una “identidad de repuesto” de la que echar mano. Su colapso no vendría provocado por una invasión, sino por el desmoronamiento de la economía tras desaparecer el MIC.
Para concluir, puede bien decirse que EEUU y el MIC son lo mismo.
3