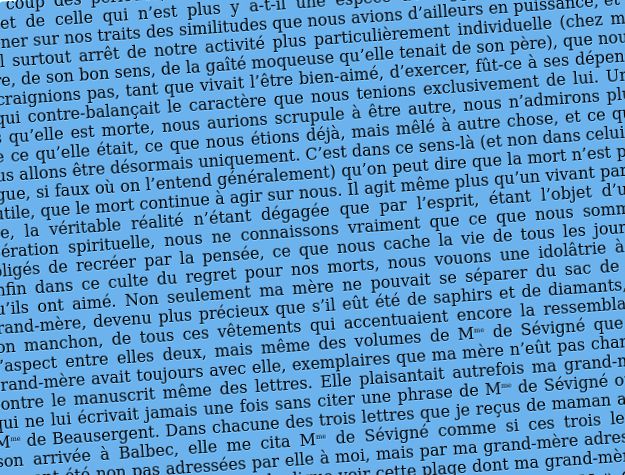
Hace ya tiempo comprendí, o creí comprender, que para hacer caso a nuestros mayores o seres más queridos, para prestarles la debida atención, quizá para imitar sus costumbres o adoptar sus gustos y preferencias, es preciso que hayan muerto. En tanto vivan, siempre prevalece en nosotros un espíritu de oposición, una voluntad de «independencia del carácter», como poco un deseo de originalidad, de personalidad propia, aunque acaso también, ¡ay!, cierto menosprecio o fatua condescendencia hacia ellos, sus ideas, aficiones e intereses, o incluso hacia sus opiniones, creencias y valores. Sólo después de su muerte parecemos ser capaces de desprendernos, al menos en parte, de nuestro individualismo y de acercarnos a esas personas con una mirada menos crítica o burlona, más atenta y receptiva; acaso de aceptar que somos más parecidos a ellos -o hemos absorbido más su forma de ser- de lo que creíamos. O a lo mejor es sólo que, como parte del culto a su muerte, como homenaje a su memoria, queremos inconscientemente devenir sus continuadores.
Pues bien: no es la primera vez que, leyendo a Proust, encuentro algún pasaje que corrobora pensamientos míos o los refleja. Unos días atrás, precisamente, tropecé con los siguientes párrafos -acertados, hermosos y un tanto conmovedores- en su libro Sodoma y Gomorra, en los que el narrador describe el efecto que la muerte de su abuela produjo sobre su madre, que la adoraba:
«No basta con decir que había perdido toda su alegría: deshecha, inmóvil en una especie de imagen implorante, parecía tener miedo de ofender con un movimiento demasiado brusco, con un tono de voz demasiado alto, la presencia dolorosa que no la abandonaba. Pero sobre todo, en cuanto la vi entrar con su abrigo de crepé, me di cuenta de que ya no era a mi madre a quien tenía ante mis ojos, sino a mi abuela. Como en las familias reales y ducales en que a la muerte del jefe el hijo asume su título, con la misma frecuencia -por un advenimiento de otro orden y de más profundo origen- el muerto se apodera del vivo, que se convierte en su sucesor redivivo y en continuador de su vida interrumpida. Quizá la gran tristeza que para una hija como fue mamá sigue a la muerte de su madre no hace sino romper antes la crisálida, acelerar la metamorfosis y la aparición de un ser que lleva uno dentro de sí y que, sin esta crisis que hace quemar etapas y saltarse fases de un golpe, habría sobrevenido más lentamente. Quizás en la pesadumbre por quien ya no está haya una especie de influencia que acaba poniendo en nuestras facciones unas similitudes que teníamos en potencia, y sobre todo haya un cese de nuestra actividad más particularmente individual (en mi madre, su sensatez y la burlona alegría que sacara de su padre) que no temíamos mostrar, incluso a costa del ser amado, mientras éste vivía y que contrapesaba la parte del carácter que únicamente a él debíamos. Una vez muerto, ya nos daría reparo ser otro y sólo admiramos lo que él era, lo que ya éramos nosotros -aunque mezclado con otros ingredientes- y lo único que en adelante vamos a ser. Es en este sentido (y no en ese otro tan vago, tan falso en que solemos escucharlo) que puede decirse que la muerte no es inútil, que el muerto sigue actuando sobre nosotros. […]
En fin, en este culto del pesar hacia nuestros muertos le profesamos una idolatría a lo que ellos amaron. Mi madre no sólo no podía desprenderse del bolso de mi abuela -ahora más preciado que si hubiera contenido zafiros y diamantes-, de su manguito, de todos esos vestidos que acentuaban aún más la semejanza de aspecto entre ambas, sino incluso del libro de Madame de Sévigné que mi abuela siempre llevaba consigo, ejemplar que mi madre no habría cambiado ni por el propio manuscrito. Ella solía chinchar a mi abuela por no haberle escrito ni una sola vez sin citar alguna frase de Madame de Sévigné o Madame de Beausergent. En cada una de las tres cartas que recibí de mi madre, antes de su llegada, me citaba a Madame de Sévigné; como si esas tres cartas no me las hubiera dirigido ella a mí, sino mi abuela a ella.
[En cuanto llegó] quiso bajar al dique para ver esta playa de la que mi abuela, al escribirle, le hablaba todos los días. Con el perenne libro en la mano, la vi desde la ventana avanzando toda de luto, a pasos tímidos, devotos, sobre la arena que preciados pies habían pisado antes que ella, y parecía ir en busca de un muerto que las olas deberían traer de vuelta. […] Cada uno de los días siguientes bajaría a sentarse en la playa para hacer exactamente lo que su madre había hecho y leer sus dos libros preferidos, las Memorias de Madame de Beausergent y las Cartas de Madame de Sévigné. Cuando leía en esas cartas estas palabras: «mi hija», creía estar escuchando a su madre hablarle.»
La emotiva belleza de estas frases aparte, al leerlas no puedo evitar un íntimo gozo, e incluso cierto envanecimiento, al descubrir -como ya me tiene ocurrido otras veces- que Proust, un escritor al que admiro, poseedor de una innegable y sin par capacidad de análisis psicológico e introspectivo, opinaba más o menos lo mismo que yo en este asunto. Pero, vanidades aparte, estos párrafos me devuelven el recuerdo de mi propia madre, ya fallecida, y me hacen preguntarme si yo también, de algún modo, me siento ahora más cercano a ella de lo que estuve mientras vivió o, cuando menos, más inclinado a adoptar sus hábitos, rindiéndole así tributo a su memoria. Y si esto no me ocurre creo que no será por falta de cariño, apego o lealtad filial sino acaso porque, sospechando -como digo- hace ya tiempo la realidad de este efecto de «aproximación post mortem» -por así llamarlo- y queriendo adelantarme a él, años antes de que ella muriese ya me había yo propuesto intentar esa convergencia; al menos en la escasa medida en que pueda parecerme a mi madre o seguir sus costumbres, leer su Valle-Inclán y su Rosalía, sin anularme a mí mismo. De modo que lo que no haya incorporado ya de ella será difícil que lo haga ahora.
Pero mis meditaciones sobre este tema no se agotan en mi papel de sucesor o continuador -cualquiera que este sea- sino que inevitablemente saltan a mi propia figura como sucedido; de modo que a menudo me pregunto: sin hijos propios, ¿habrá alguien que a mi muerte sienta el impulso de emularme en algo? ¿Se interesará tal vez alguno de mis sobrinos por saber qué libros leía o -más importante aún- qué cosas escribía su tío? Nadie lo hará mientras yo viva, eso desde luego, y no es cuestión de hacer reproches; pero no deja de ser triste que sea necesaria mi muerte para que en alguien se despierte quizá la curiosidad sobre mi persona, mi biografía, mis lecturas o mis ideas; y la realización de esta contingencia es la única inmortalidad a que puedo aspirar en este mundo.

Muy emotivo Pablo, esta reflexión tuya me parece muy bella …
¡Muchas gracias!