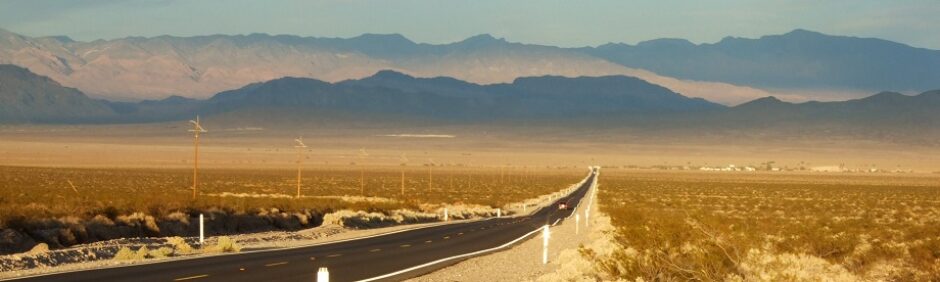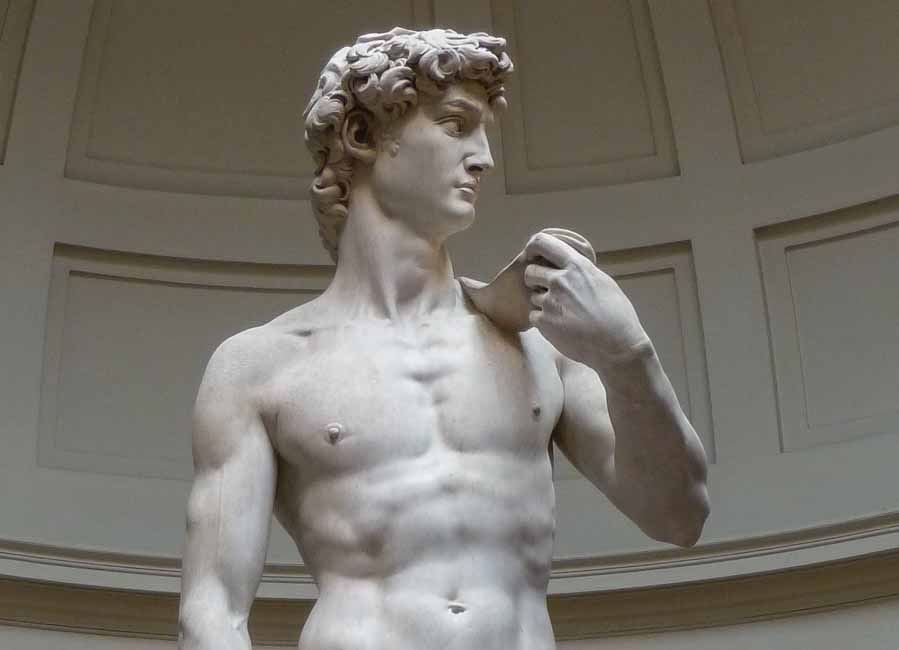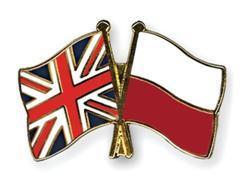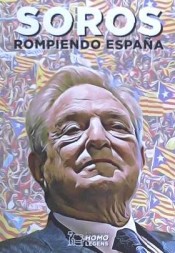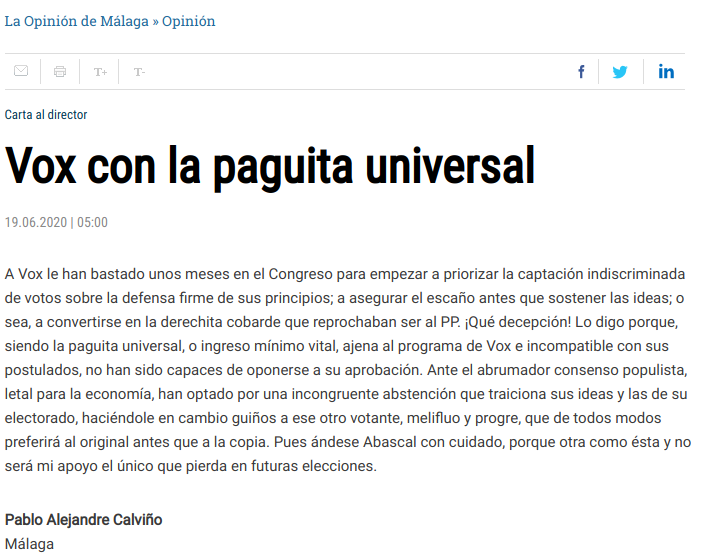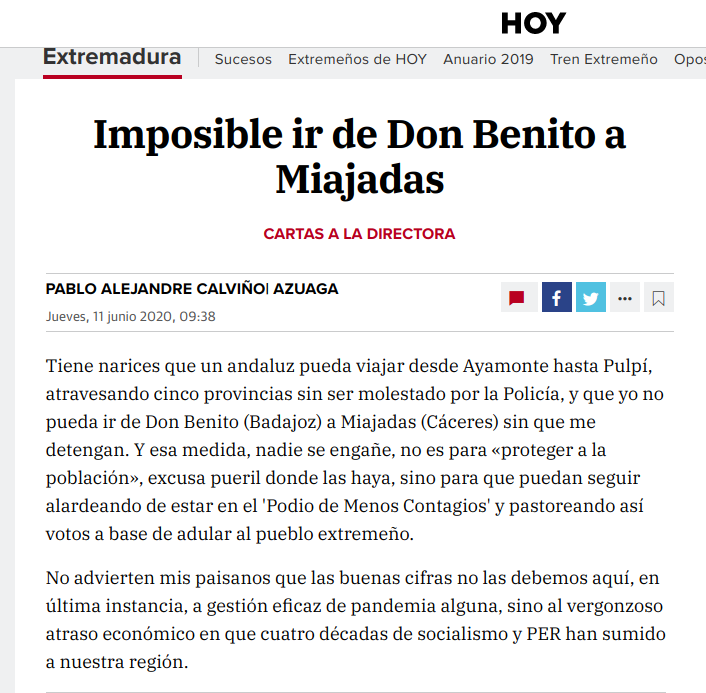El maltratado enfermo, con el fin de obtener una reparación personal e intentar evitar que la inaceptable conducta del siquiatra quedara del todo impune, y que éste pudiera cobrarse nuevas víctimas en futuros pacientes, presentó sendas quejas ante quienes pensó que tenían el cometido de defenderlo y velar por el correcto ejercicio de la profesión médica: el servicio de Atención al Paciente de Hospitales Parque -por un lado- y el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz -por otro-. En ambas reclamaciones, tras narrar con todo detalle el traumático episodio, y dada la gravedad de éste, solicitaba que se llevase a cabo una investigación a fondo, recabando tantos testimonios como fuera posible y comprobando las grabaciones -si existían- de eventuales cámaras de seguridad que pudiesen haberlo registrado; y que, en base a lo averiguado, el colegiado fuera sometido al pertinente tribunal deontológico y expediente disciplinario a fin de ser sancionado por su proceder, e incluso separado de la carrera médica o, al menos, de la especialidad de siquiatría, pues parecía evidente que tan desabrido e iracundo temperamento era incompatible con una atención sanitaria de calidad a pacientes con trastornos mentales; más bien al contrario: el propio facultativo parecía estar precisado de algún tipo de terapia. Por último, solicitaba le fuese facilitado el informe médico que había pedido durante la referida consulta, por creer tener derecho a él.
 Desde Atención al Paciente de Hospitales Parque (única e ineficaz herramienta que esa opaca cadena hospitalaria pone a disposición de sus usuarios) recibió, a vuelta de correo, un mensaje firmado por Jesús Ramírez Bayona agradeciéndole la carta e informándolo de que “procedemos a trasladar el incidente a nuestros compañeros de Zafra para estudiar y valorar el caso” (se entiende que “nuestros compañeros de Zafra” es la dirección del hospital Vía de la Plata, a cargo de Antonio Sanz Marca). Una semana más tarde, ante la ausencia de noticias, volvió a escribir a dicho servicio, desde donde Jesús Ramírez le contestaba que seguían “trabajando en el caso que plantea, hemos abierto una investigación interna de su caso para recabar toda la información. Esperamos poder contestarle a la mayor brevedad”. No obstante, Sigue leyendo
Desde Atención al Paciente de Hospitales Parque (única e ineficaz herramienta que esa opaca cadena hospitalaria pone a disposición de sus usuarios) recibió, a vuelta de correo, un mensaje firmado por Jesús Ramírez Bayona agradeciéndole la carta e informándolo de que “procedemos a trasladar el incidente a nuestros compañeros de Zafra para estudiar y valorar el caso” (se entiende que “nuestros compañeros de Zafra” es la dirección del hospital Vía de la Plata, a cargo de Antonio Sanz Marca). Una semana más tarde, ante la ausencia de noticias, volvió a escribir a dicho servicio, desde donde Jesús Ramírez le contestaba que seguían “trabajando en el caso que plantea, hemos abierto una investigación interna de su caso para recabar toda la información. Esperamos poder contestarle a la mayor brevedad”. No obstante, Sigue leyendo