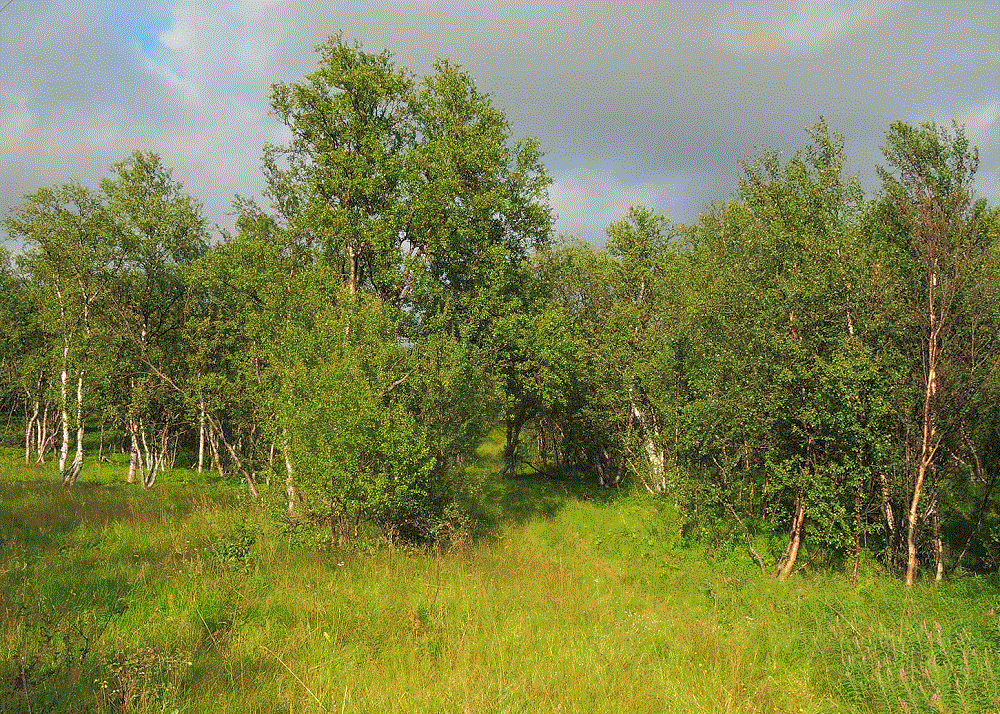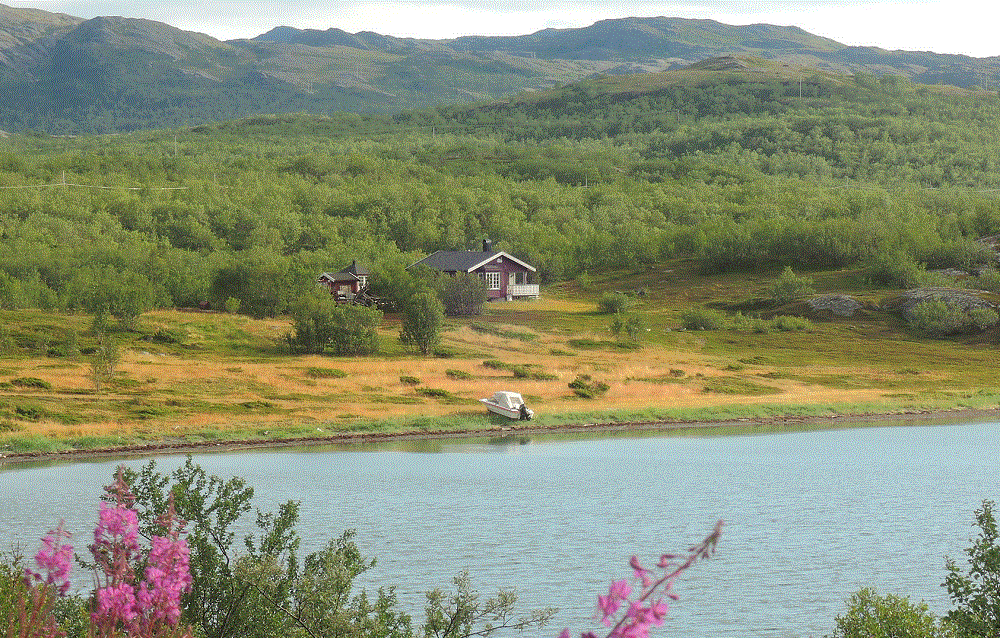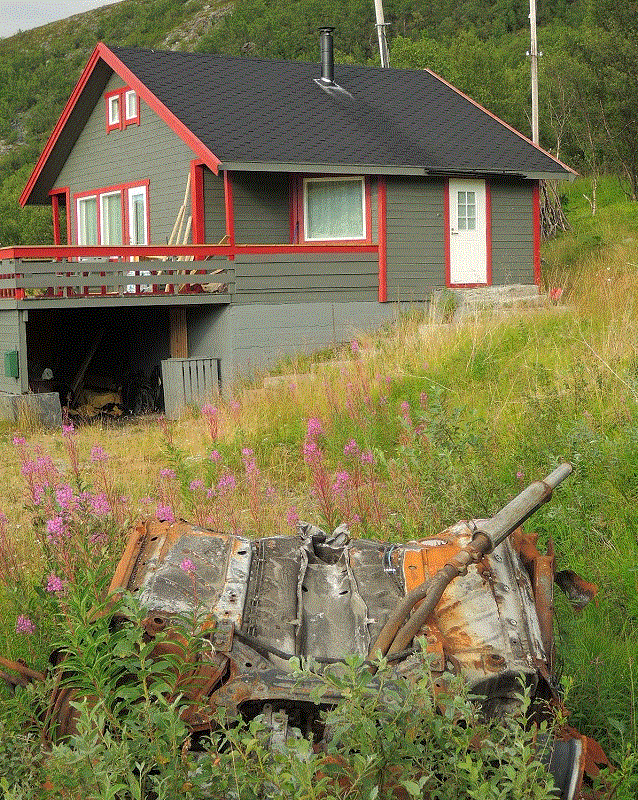.
El romero que vaga hacia Ninguna Parte no quiere volver sobre sus pasos ni recorrer dos veces el mismo camino. Si ese destino suyo desconocido, acaso inexistente, no se hallaba en donde ya estuvo, ¿a qué acudir allí otra vez? La búsqueda ha de continuar por nuevos derroteros. Pues aun así, a mi pesar, hoy va a ser la primera vez en este viaje que vuelva grupas por un lugar ya andado; y no será la única: la geografía noruega así lo impone. Y es que muchos son los rincones perdidos de este país que no tienen más salida que la carretera de entrada. A esta clase de lugares, Unamuno los llamaba pueblos terminales, y decía de ellos que solían ser más fecundos en personajes notables. Tanto como Unamuno yo no sé, pero ¿cómo dudar de que tales pueblos aislados, que no están de paso a otra parte alguna y de los que, cuando se llega, ha de regresar el viajero por el mismo camino que allí lo trajo, al estar menos expuestos al río social conservan por más tiempo sus ideas y costumbres?
Así la carretera por donde vine a Vadso me obliga a retroceder cincuenta quilómetros, pues hacia adelante sólo queda Vardo, el extremo más oriental de Noruega–proyectado un huso horario hacia levante–más allá del cual la tierra acaba. Da un poco de vértigo pensar que Vardo está incluso más al este que San Petersburgo.
Yendo hacia atrás, en mi segundo paso por Varangerbotn hago una nueva parada, como ayer, pero hoy en distinta cafetería: Varangerkroa, justo en frente pero al otro lado de la carretera. Tanto monta: distinto estilo, quizá más cálido, pero el mismo ambiente. En lugar de un café con pastel, esta vez pido una sopa. Esto de la sopa del día es una de las costumbres culinarias más aprovechables de los países nórdicos; hasta donde yo conozco, desde Islandia hasta Finlandia, no hay restaurante, autoservicio, cafetería o incluso fast-food que no tenga el típico perol térmico, con su tapa y su cucharón, lleno de sopa bien caliente y nutritiva, de ésas que resucitan a un muerto.
Desde Varangerbotn, son quince quilómetros de pedregosa tundra por lo alto del monte hasta Tana Bru, hermoso nombre para ese pueblo de servicios, confluencia de dos rutas laponas. Mucha actividad veo e este Puente sobre el río Tana (no otra cosa significa su nombre): varias gasolineras, supermercados, talleres y hoteles se concentran aquí para servir al turisteo de la E6. Yo aprovecho para repostar, porque mediado llevo el depósito y tengo por delante un largo trecho de tierra deshabitada, salvo un par de granjas y algunas casitas de veraneo, hasta Ifjord.
Es esta de Finnmark una geografía extraña, poco amable con la carretera a juzgar por el difícil trazado que le impone, que tiene algunas zonas de taiga pero en su mayoría es tundra. Las tierras más altas, los rocosos o baldíos puertos y collados, me recuerdan mucho a Islandia: lomas peladas, o laderas junto al mar, de baja vegetación que lucha por sobrevivir entre las piedras. El pavimento de esta solitaria ruta, que cruza la base de la península Nordkinn, está en muy mal estado, lleno de arrugas y baches. A cambio, la naturaleza se conserva casi intacta, inalterada. Hay abundancia y variedad de aves, renos y otra fauna, y la vegetación autóctona se siente salvaje, pura, libre de la mano del hombre. Un quisquilloso amigo mío, norteamericano él, se burla de que los bosques “en Europa” son replantados, pero nunca ha venido por aquí. Mucho nos gusta hablar sin saber.
Con los últimos quilómetros de esta etapa, que hacen por sí solos un bonito y novedoso viaje en moto, salvamos Rosaura y yo las áridas tierras altas de Nordkinn: es una ruta sinuosa, sorprendente, entre los fiordos Tana y Laksen. Por esas cumbres peladas a merced del viento, no hay más que roca, hierba y charcas; pequeñas lagunas que forma el deshielo cuando el agua no tiene hacia dónde escurrir, y algunos parches de nieve que resisten todo el verano. Ni un alma por la carretera; sólo el viento y el frío acompañan al motorista y su montura.
Ya en el lado occidental, llegamos a Ifjord, una “localidad” consistente en un único edificio que hace de restaurante, hotel, camping y gasolinera. Dejo a Rosaura junto a la fachada y subo los cuatro peldaños hacia la puerta. En uno de ellos está sentado un tipo gordo, muy desaliñado, que no responde a mi saludo. El local es amplio y diáfano, con bastantes mesas, un billar, un pequeño mostrador, una máquina tragaperras, un cofre de helados y unos estantes con objetos útiles a la venta. Hay un gran ventanal hacia poniente, y cuando asoma el sol tras las nubes entra a raudales en el local, haciendo brillar los cuadros rojos y blancos de los manteles.
El hombre que lleva el negocio es un tipo poco hablador que me atiende con amabilidad. Sus movimientos y palabras son pausados, como de esa gente que parece tener siempre presente que a cada día le basta su afán, y que no lleva prisa alguna; aunque aquí, desde luego; ¿adónde iba a ir? Le pregunto por alojamiento y me da la llave de una cabina en el camping, junto al curso de agua, y la de una habitación en la trasera del edificio. La vista, compruebo, es inspiradora tanto en una como en otra: hacia el bosque, con el sol de la tarde sacando mil reflejos de las rápidas aguas del río. Escojo la habitación, y llevo la moto junto a la puerta trasera, bajo la ventana. Al volver, el gordo de los peldaños me habla, y es como si continuara una conversación que hubiésemos dejado a medias. Me siento junto a él y charlamos un rato. Resulta ser un tipo muy agradable. Parece que fuéramos vecinos de toda la vida.
Me doy un paseo por los alrededores para aprovechar este bonito sol vespertino. Frente a la gasolinera sale una trocha, desdibujada sobre el verde brillante y algo anaranjado de la hierba, que se pierde monte arriba entre los troncos blancos de los árboles e invita a perderse en ella. El bosque, así iluminado, hace un hermoso contraste con las nubes violáceas que cubren el cielo de oriente.
¡Qué silvestre es todo esto! Apenas me he adentrado cinco minutos en el bosquecillo cuando topo de lleno con una manada de renos pastando, sin cuidarse mucho de mi presencia. Si me acerco, dan una carrerita y siguen a lo suyo. Pero, sin quererlo, al caminar voy empujándolos poco a poco hacia la cima del monte, como pastor que lleva a sus ovejas. A medida que asciendo, el camino va haciéndose menos transitable, y el terreno, que rezuma agua, me empapa los tenis, así que vuelvo a la carretera y la sigo por un buen tramo.
¡Y vaya casas de campo que se gastan estos noruegos! De concurso: bien pintadas y mejor cuidadas, están siempre en los mejores lugares (si bien es cierto que aquí no abundan los sitios feos, pues Noruega no tiene desperdicio).
Con todo, y pese a la educación que les presuponemos, no puede decirse que sean todos los noruegos muy respetuosos con la naturaleza: paseando por la orilla del Laksefjorden encuentro bastante basura; desperdicios que no son de los que deja un turista ni un dominguero, sino de aquí, de esta gente: bidones de aceite, envases de detergente y esas porquerías. Incluso en la parcela de un chalet, sobre la cuneta misma de la carretera, vive la chatarra de un coche panza arriba, mostrando sus bajos al cielo. Está despachurrado, el óxido de sus hierros queriendo camuflarse con las piedras, medio oculto entre la hierba; pero ahí está, una innegable presencia denunciando que en la civilizada Noruega también cuecen habas.
Al regresar de la caminata encuentro a mi amigo en el comedor, apurando un plato de algo con mucha grasa. Antes de marcharse a su casa, me dirije unas palabras y me desea buen viaje. Luego sube a un coche grande y desaparece carretera abajo. Entonces me doy cuenta de que tengo también hambre, así que del limitado menú pido pescado con patatas fritas y una cerveza de nombre sugestivo. Me sirve una tailandesa que no vi antes porque estaba trajinando en la cocina. No deja de llamarme la atención que hasta en este desértico Ifjord trabaje un inmigrante. Debe de estar Noruega lleno de ellos.
Mi última reflexión del día, no obstante, es para la basura que he visto por la orilla del fiordo y en la carretera. Que un pueblo inculto arroje chatarra a la cuneta malo está, pero puede tener un pase; que lo hagan en Noruega, es inaceptable.