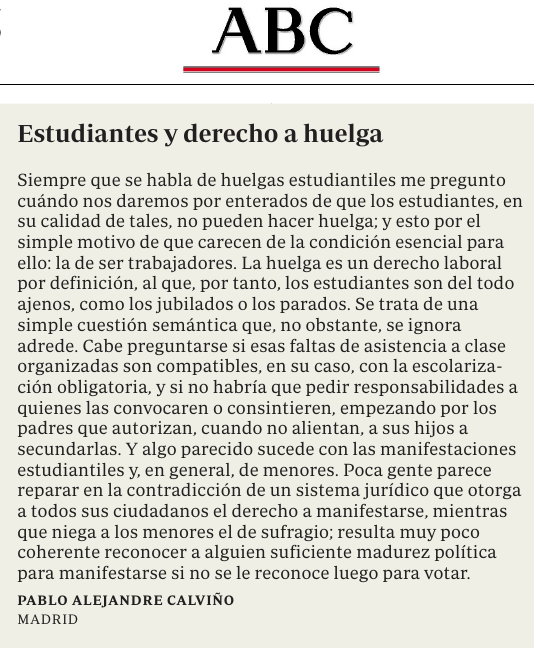Siempre que se habla de huelgas estudiantiles me pregunto cuándo nos daremos por enterados de que los estudiantes, en su calidad de tales, no pueden hacer huelga; y esto no porque lo tengan prohibido o porque “no tengan derecho a la huelga”, sino por el simple motivo de que carecen de la condición esencial para ello: la de ser trabajadores. En efecto, la huelga es un derecho laboral por definición, al que, por tanto, los estudiantes son del todo ajenos, como lo son los jubilados o los parados, y antes puede un mamífero respirar bajo el agua que un estudiante hacer huelga. Se trata de una simple cuestión semántica que, no obstante, se ignora adrede ignora adrede por casi toda la casta política y mediática, en flagrante perjuicio de la transparencia social.
De hecho, cabe preguntarse si esas faltas de asistencia a clase organizadas (mal llamadas “huelgas de estudiantes”) son compatibles, en su caso, con la escolarización obligatoria, y si no habría que pedir responsabilidades a quienes las convocaren o consintieren, empezando por los padres que autorizan, cuando no alientan, a sus hijos a secundarlas. Es nuestra obligación escolarizar a los niños, y la de ellos asistir a clase salvo causa justificada. Estorbar su educación transgrediendo tales deberes, aunque sea para demandar supuestas mejoras educativas, es argumento tan falaz como sería el de ponerlos a mendigar bajo pretexto de pagarles los libros.
Y algo parecido sucede con las manifestaciones estudiantiles y, en general, de menores. Poca gente parece reparar en la contradicción de un sistema jurídico que otorga a todos sus ciudadanos, sin excepción, el derecho a manifestarse, mientras que niega a los menores el de sufragio; resulta muy poco coherente reconocer a alguien suficiente madurez política para manifestarse si no se le reconoce luego para votar. Échese a la calle quien quiera cambiar el sistema, en lugar de permitir cómodamente que los niños lo hagan.