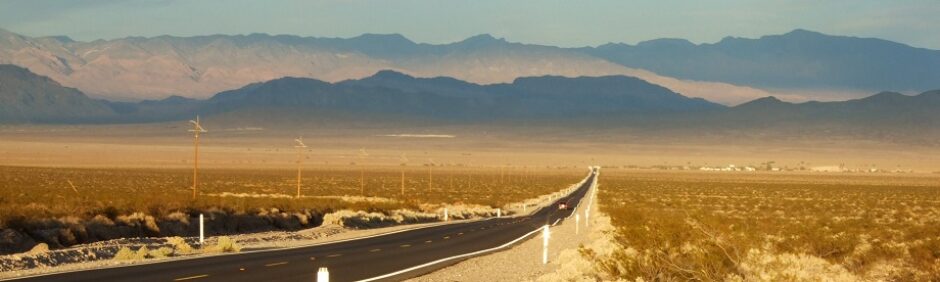30 de junio, Diego de Almagro
Misma cafetería que ayer a esta hora e idéntico propósito: coger el autobús a El Salvador. En mi excursión de la víspera a ese pueblo, apenas a una hora de distancia, tuve la ocasión de tomarle el pulso y tantear la posibilidad de pasar allí alguna noche. Tras preguntar en un par de alojamientos, encontré por fin un hotelillo no muy caro que pienso me podrá servir, pues aunque no tiene, ni mucho menos, las soleadas habitaciones del hostal donde me albergo ahora (al contrario, son bastante oscuras y apenas con un ventanuco alto), es a cambio infinitamente más tranquilo. El Salvador se encuentra al término de la carretera que lleva hasta allí; o sea, que no está de camino hacia ninguna otra localidad: o va uno exprofeso, o no va para nada, lo cual lo convierte en un remanso urbano de tranquilidad. Se trata de un pueblo artificial, construido según una planificación muy concreta, donde la mayoría de viviendas son prácticamente iguales, edificadas con bloque de cemento sobre una red de anchísimas calles cuyo trazado imita la planta de un teatro romano: vías radiales cruzadas por otras semicirculares, y los espacios principales (el parque, el supermercado, etc.) ocupando lo que sería el escenario del teatro. Se halla, muy a propósito, al pie del cerro del Indio Muerto, cuyas laderas se encuentran ya desfiguradas, erosionadas por los trabajos en la mina del mismo nombre y rodeadas por hectómetros cúbicos de vertidos de tierra y piedras (supongo que hay una palabra específica para esto, pero la desconozco) sacadas del corazón de la montaña durante seis décadas de excavaciones. Cuenta el saber popular que, a mediados del siglo pasado, llegó a este lugar un prospector useño con el propósito de encontrar oro, y que estaba ya prácticamente arruinado cuando, en lugar de ese metal, dio con un filón de cobre, hallazgo que salvó su inversión; y por eso bautizó así al pueblo que fundó para darle servicio a la explotación.
Como toda esta región del país vive de la minería –casi su única riqueza en términos de economía capitalista– la mayoría del comercio y los servicios están dirigidos hacia dicho sector, y acaso sea esto, en muy buena parte, la causa del elevado nivel de precios; idea ésta que me ha confirmado algún que otro paisano. Por ejemplo, en Almagro como en El Salvador, uno de cada tres o cuatro coches que circulan (no así los que están aparcados, que no dan una pista tan clara sobre la actividad económica) son de la industria auxiliar minera; se los conoce porque –aunque pertenezcan a distintas empresas– están todos cortados por el mismo patrón (¿quizá una exigencia legal?): trocas de doble cabina, rojas, con una franja longitudinal amarilla en ambos costados, comúnmente equipadas con focos y luces prioritarias montadas sobre el puente, y también con extintores. Estas ubicuas camionetas son parte ineludible del parque móvil en la zona.
Mismo día. El Salvador.
He cambiado de escritorio. Me hallo ahora en el restaurante del Club Social La Rayuela, tomándome una sabrosa cerveza Austral Red Lager. De momento está pareciéndome que esta marca es –y tiene merecido serlo– el buque insignia de las cervezas chilenas, con sus cinco o seis variedades a cuál más rica. Eso sí: muy cara, para variar. Hoy me ha explicado uno que, en Chile, la cerveza tiene muchos impuestos; no así el vino, que por término medio cuesta, la botella, poco más que una birra. Quizá sería buena idea para mi economía, durante este viaje, cambiar de bebida; pero con este clima no apetece tanto el vino.
Pues el caso es que ayer, en mi expedición de reconocimiento, me gustó este pueblo y se me antojó quedarme un par de días. Como tuve cinco horas para explorarlo (el autobús de regreso a Almagro no salía hasta media tarde), y dado que su estructura y tamaño lo hacen muy asequible al paseante, pude hacerme una idea bastante clara de lo que da de si, y hasta me sobró tiempo para subir a “la gruta”, un pequeño santuario con capilla al aire libre en la ladera del cerro del Asta (llamado así porque hay una en su cima, erigida en tiempos, de la que ondea una gigantesca bandera italiana, lo cual guarda no sé qué relación con el trazado románico del pueblo), e incluso pude llegar a su misma cima (2430 m de altitud), desde donde pude gozar de una vista extraordinaria hasta el confín del horizonte: cerros yermos en todas las direcciones de la rosa, sin vegetación alguna salvo en el propio pueblo, que por contraste parece un oasis, y entre los que destaca la cercana montaña explotada del Indio Muerto y, allá hacia el este, en lontananza, un elevado pico tal vez de la cordillera andina. A la altitud de El Salvador empieza ya a notarse un poco la menor densidad del aire, que junto a mi baja forma física supuso que hubiera de hacer muy despacio, deteniéndome de cuando en cuando, la subida al mencionado cerro. Por cierto que, en lo alto, habida cuenta la absoluta soledad que allí reina, el aislamiento del lugar y la agradable brisa que corría, me entregué al voluptuoso placer de tomar un baño de sol tal como mi madre me echó al mundo; un lujo que el pudor y las normas de urbanidad rara vez le permiten a uno.
De modo que, cuando regresé de El Salvador ayer por la tarde, ya había apalabrado el hostal y trazado mi idea de quedarme allí un par de días.
Durante estas tres jornadas que he pasado en Diego de Almagro he hecho un importante descubrimiento: para comer en Chile sin que te arranquen la cabeza (como dicen los argentinos) no hay que ir a los restaurantes, sino a los comedores. Ese es el truco. Los restaurantes son para el turisteo y sus precios, hasta en el más popular, son desmedidos. Por un perrito caliente con una bebida te cobran lo que por un menú de día laborable en cualquier lugar de España. Los comedores, en cambio, son para los trabajadores (mineros, en esta región) y funcionan a base de menú, que, aunque no tan abundantes como los nuestros, cuestan la mitad. Uno de estos días atrás, errando por Almagro, di con uno de tales comedores, lleno de clientes hasta la bandera, y me dije tate, aquí está el tomate; así que a la hora de la cena me presenté allí y, en efecto, por siete lucas me dieron de comer aceptablemente bien. Enseñanza primordial si se quiere venir a Chile a turistear por una larga temporada.
Otra de las observaciones, ésta de tipo social, que he hecho durante mi semana larga de estancia en Chile se refiere a la popularidad –sí, aquí también– de tatuajes, piercings y toda suerte de estrafalarios ornamentos entre, sobre todo, la población femenina joven. Aunque en la sociedad que solemos llamar occidental esa costumbre ya no choca a nadie, me resulta muy llamativa aquí, en esta cultura y entre esta gente de rasgos aindiados. Admito que es sólo mi falta de costumbre y el contraste con mis imágenes preconcebidas sobre las sociedades amerindias, pero encuentro que estas chicas, con semejantes aderezos, tienen aún más aspecto de payaso que “las nuestras”.
En cualquier caso, este hecho me provoca la siguiente reflexión: ¿hasta qué punto es coherente esta moda con el indigenismo y la agenda identitaria promovidas por los gobiernos actuales, tan obedientes siempre a las directrices globalistas? Porque digo yo que o se fomenta la idea de una cultura autóctona, la reivindicación de una identidad grupal, de unos rasgos culturales y un floclore propio que fueron desplazados o incluso reprimidos por el colonizador europeo, o, por el contrario, se promueve el sentimiento de pertenencia a la “aldea global”, donde todos somos mansos “ciudadanos del mundo” (como si El Mundo fuese una ciudad) uniformados bajo las mismas consignas políticamente correctas que, de tan repetidas, mis lectores se sabrán ya de memoria: lo “inclusivo”, la “tolerancia”, lo transexual, la Nueva Normalidad®, el credo vegano, la economía digital, “salvemos al planeta”, etcétera; pero ambas cosas a un tiempo no tienen sentido. Se me antoja profundamente incompatible la defensa de valores “globales” con la del indigenismo y la cultura identitaria; aunque, por supuesto, es bien conocida la pericia de nuestros ideólogos para sostener una cosa y su contraria. Porque, vamos a ver: supongamos una costumbre autóctona consistente en que el hombre trae el sustento a la familia y la mujer se encarga de las labores del hogar; o en condenar o incluso apalear a los homosexuales; o en una economía de trueque o basada en fichas de plata como moneda de intercambio; o en castigar el adulterio con la muerte; o en vestir con taparrabos y adornarse con pigmentos en lugar de tatuajes… ¿Iban los gobiernos a fomentar, o siquiera tolerar, tales rasgos identitarios?
Huelga responder a esa pregunta retórica. Resulta que tanto las leyes como la nueva doctrina cultural prohíben y condenan todo eso, de manera que no dejan a lo verdaderamente étnico más que un estrecho margen de expresión que, en términos prácticos, lo vacía de contenido, pues lo más que se consiente (en realidad, se amplifica en lo posible) son algunas manifestaciones puramente folclóricas y sin mayores consecuencias: dibujos o adornos típicos, cierta música con resonancias tribales, algún idioma minoritario perfectamente inservible en el mundo moderno, etcétera. Es decir: paparruchas. En un mundo culturalmente colonizado por Occidente (para ser más precisos, por EE.UU.) y socialmente homogéneo, el indigenismo, la diversidad y el multuculturalismo no son más que delusiones, el inofensivo –para el sistema– sonajero con el que se distrae a la gente para hacerla olvidar su irremediable vulgaridad y la homogeneización de la que está siendo objeto; y también, de paso, una manera de fomentar el consumismo y activar artificialmente las economías de mercado, pues adviértase que la “reivindicación” de esos descafeinados rasgos culturales o étnicos siempre demanda una ostentación de objetos o una visible manifestación de actividades cuya producción y venta favorecen al capitalismo y, para colmo, en última instancia incrementan la presión sobre los recursos naturales del planeta al que tan hipócritamente se pretende querer “salvar”.
Y es a causa de esto por lo que, mientras aquí sentado me bebo mi cerveza Austral, me veo obligado a padecer la pavorosa visión de una camarera adornada con un multicultural piercing en el labio, embutida en una camiseta tres tallas más pequeña que la suya y en un inverosímil pantalón de plástico negro que hace destacar hasta el último pliegue adiposo, desde el ombligo hasta las rodillas. ¡Pobre muchacha! Y pobres clientes.
Capítulo siguiente