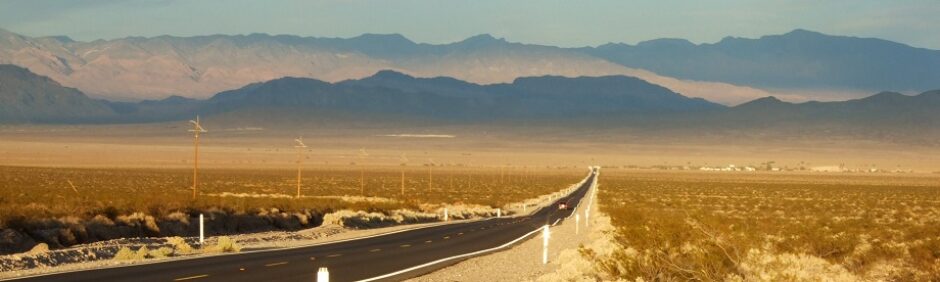No temas; tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla.
Antonio Machado lo expresó con su admirable lirismo en aquel breve y bellísimo poema que siempre me ha embargado; si bien, creyente como él era, lo finalizó con estos versos:
Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera.
Machado pensaba que, aunque no podamos ser testigos de nuestro propio tránsito de la vida a la muerte, seguimos luego existiendo en el otro mundo. ¡Dichosos los que tienen fe! A los demás, la ciencia nos ha dejado indefensos ante la parca.
Reflexionar sobre la vida y la muerte nos lleva a veces a paradojas. Alguien expresó un pensamiento similar al del poeta, pero de una forma un poco diferente, algo así como (cito de memoria): “Mientras vivimos, la muerte no es, y cuando morimos, la vida ya no es; así que ¿para qué preocuparse?” Estoy de acuerdo con ese apotegma cuando hablamos en sentido abstracto, o sea, en cuanto la muerte significa “dejar de existir”, pasando por alto el dolor físico y el padecimiento moral que suelen acompañarla. Y es que, cuando sobreviene sin esperarla ni darse uno cuenta, no deberíamos considerarla ninguna tragedia, sino más bien al contrario; y, de hecho, tal es el tipo de final que muchísima gente desea para sí: indoloro y por sorpresa.
Imagine el lector el siguiente caso: al cabo de un día cualquiera de su vida, llegada la noche, se acuesta y, pensando en sus cuitas o alegrías, tal vez en la jornada del día siguiente, se queda profundamente dormido. Pero un inesperado escape de gas tóxico, por ejemplo el CO que desprende un brasero encendido, penetra en su dormitorio y lo mata durante el sueño, sin notar absolutamente nada. Ya no volverá a despertar jamás. No habrá para él una nueva mañana en la que pensar: “¡Qué putada! ¡Me he muerto! ¡Y yo que tenía hoy una cita romántica..!”
O supongamos que ha acudido al hospital para una operación de poca importancia que, no obstante, requiere sedación. Confiando plenamente en los médicos, se tumba despreocupado en la camilla del quirófano y se pone en manos del anestesista; pero éste se excede por error con la dosis del narcótico y el paciente ya no vuelve a levantarse.
Pensemos todavía en un tercer caso: vamos plácidamente caminando por la calle, sin sospechar nada, cuando un habil francotirador, apostado en un piso cercano, nos fulmina de un solo disparo en la nuca sin dejarnos siquiera un segundo para pensar: “¡Oh, esto es el fin!”
En cualquiera de estos ejemplos el inminente difunto no estaba especialmente preocupado por la muerte que lo acechaba; ni se acostó angustiado pensando que no habría para él un mañana, ni salió a pasear con la desazón de una muerte instantánea. Sabía, claro está, que todos morimos, pero, desconociendo de antemano el momento y el modo, se le antojaba un pensamiento con el que no valía la pena afligirse. Así, la muerte le sobrevino de modo inesperado, sin causarle dolor y sin tiempo siquiera para sentir el pesar de su inmediato fin. Y, una vez fallecido, ya no queda un “yo” que pueda lamentar no seguir viviendo, haber dejado cosas sin hacer, planes sin concluir o placeres por disfrutar, pues un difunto tiene tanta conciencia de haber dejado de existir como puede tenerla un cigoto malogrado de no llegar a nacer; es decir, ninguna.
Así, desde una perspectiva ontológica, los tres supuestos anteriores son equivalentes, aunque moralmente difieren en algo que convenimos en considerar importante: el grado de criminalidad. Se trata de una distinción meramente penal, y por tanto subjetiva, por muy generalizada que sea; y es que todas las sociedades del mundo actual coinciden en castigar severamente el homicidio, voluntario o no, por encima de casi cualquier otro crimen, olvidando que se trata de uno que, por paradójico que parezca, puede no tener víctima, como trataré de argumentar.
La cuestión de los llamados “delitos sin víctima” (por ejemplo, aquéllos contra la ordenación territorial, la Administración, la Constitución, etc.) ha sido objeto de debate, pues es lícito aducir que, si afirmamos que las leyes penales se crean para proteger a las personas, ¿por qué habríamos de castigar una acción que no perjudica a nadie en particular? No obstante, se trata en cierto modo de un falso debate, ya que ese perjuicio no necesariamente han de recibirlo personas concretas, sino que puede recaer sobre la sociedad en su conjunto o una parte de ella. A menudo tales delitos, como por ejemplo la tenencia ilícita de armas, se tipifican no porque de ellos se deriven necesariamente víctimas, sino -supuestamente- para disminuir el riesgo de que las haya. Enfoque muy discutible, ya que tener un revólver sin licencia, en tanto no lo utilicemos para delinquir, no perjudica a nadie en absoluto, y por eso algunos países, acaso con mejor criterio que otros, no lo criminalizan. Aún más discutible es el delito de conducir un vehículo sin tener carné, ya que aquí el Estado está presuponiendo culpabilidad (asume que el conductor carece de la pericia necesaria) sin evidencia alguna. No obstante, si como obedientes ciudadanos aceptamos la tesis de que tales preceptos del Código Penal existen no para favorecer oscuros o inconfesados intereses sino para “asegurar el orden público” o “protegernos de riesgos”, entonces no hay delitos sin víctima, ya que, en última instancia, siempre lo será la sociedad en su conjunto por su mayor exposición a tal o cual riesgo. Pero el crimen al que yo me refiero podría ser la excepción a ese corolario: se trata del homicidio cuando no produce ninguna víctima. ¿Cómo es posible tan aparente contradicción?
Intentaré explicarlo volviendo al tercer supuesto anterior, el del viandante fulminado por el francotirador. En este caso, ¿dónde está la víctima? El cadáver que yace en el suelo ya no es más que una masa de carne sin vida. Hasta justo antes de producirse el disparo el asesino no le causó el menor padecimiento, ni tan siquiera una inquietud; era un hombre inmerso en sus pensamientos, totalmente ajenos a su verdugo. Un efímero instante después de recibir el balazo, ese caminante ya no figura entre los vivos, ya no es alguien que pueda dolerse de que lo hayan privado del resto de su vida. Y es que, en puridad, los muertos no existen. Hay seres vivos, como una persona, y hay objetos inanimados, como un cadáver. Pero no hay “seres muertos”. Se me dirá que ese hombre tenía una familia que ahora quedará desamparada, un acreedor que no llegará a cobrar, un empleador para quien era insustituible, o conocidos que lo apreciaban y lo añoren. Es probable, sí; pero en ese caso el asesino debería ser castigado por el sufrimiento o penurias causadas a tales personas, no por el homicidio en sí. De no haber sido un francotirador tan certero, o si el ataque hubiera consistido en cuatro puñaladas traperas, de modo que el atacado hubiese padecido antes de morir, entonces sí podríamos considerarlo víctima e imputarle al homicida el daño físico y moral infligido, aunque haya durado breve tiempo. Pero si la muerte nos llega indolora e instantánea, o insensible como en el caso del hombre anestesiado en el quirófano, y además no dejamos amigos o parientes, ni nadie que pueda lamentar nuestra desaparición, ¿quién es el perjudicado?
La Declaración universal de los derechos humanos (DUDH) enumera, en primer lugar, el derecho a la vida: “Everyone has the right to life…” Sabiendo lo precisos que son los legisladores con el vocabulario, me pregunto por qué eligieron esta redacción tan equívoca. Everyone es lo mismo que every person, “toda persona”. En la versión en español se ha traducido como “todo individuo”. ¿Acaso quienes elaboraron la DUDH pasaron por alto que la vida, antes que un derecho, es un prerrequisito para cualquier derecho verdadero? Una persona, un individuo, tiene vida por definición. No es acertado ni necesario proclamarla como derecho porque, si hablamos de personas, constituye necesariamente un hecho, algo inherente a la definición de “persona”. O, dicho al revés: es de todo punto imposible que una persona no esté viva, ya que si no lo está, no es una persona. Así pues, tal y como lo enunciaron, se me antoja que ese artículo tiene poco contenido. Si hubiesen escrito: “Todo individuo tiene derecho a conservar la vida” (o mejor aún: “…a que no se atente contra su vida”), la cosa tendría un poco más de sentido. ¿Por qué no lo redactaron así? ¿Fue en aras de la brevedad, por sobreentendido? Puede ser, pero no parece que añadir tres o cuatro palabras más hubiese resultado en un texto excesivamente largo. ¿Fue por descuido? No parece probable. Cuesta creer que los autores de la DUDH no se dieran cuenta de la aparente simpleza enunciada en la frase que eligieron. Personalmente, al preguntarme qué casos no evidentes puede estar contemplando esa frase, sólo se me ocurre pensar en la interdicción del aborto, único “individuo” (si podemos considerarlo como tal) cuya vida no es aún una realidad completa y sea, por tanto, digna de protección.
Pero ésas son conjeturas mías. Es posible que la mencionada redacción fuese intencionadamente abierta para facilitar la adhesión del mayor número de países a la DUDH. En cualquier caso, sospecho que tras esa noción de la vida como bien supremo subyace un pensamiento de tipo religioso o espiritual, dado que resulta indistinguible de la creencia en un alma, sujeto último e inmortal, al cual la vida corporal acompañaría temporalmente en calidad de “bien” (definido éste como cosa con valor positivo y objeto de derecho), de forma que, fallecido el cuerpo, el alma aún puede conjugar el verbo “tener” y decir: “Ya no tengo vida.” Pero sabemos que ese alma independiente no existe, y por tanto no puede quedar “huérfana” cuando la vida acaba. Lo que llamamos alma no es más que la conciencia de estar vivos.
Ocurre que una buena parte de nuestras leyes, y del pensamiento contemporáneo en general, aún se fundamenta en la trasnochada idea de que la vida es algo que tenemos, y por eso la consideran un objeto de derecho, un bien jurídico, como lo es la libertad de expresión (o lo que nos queda de ella): un bien que se nos puede conceder, restringir o denegar; pero en realidad la vida es algo que somos, simplemente y sin predicado; el presupuesto imprescindible, como ya dije, para poder tener derecho o bien alguno. Cabe enunciar: Sum, ergo vivo; es decir que, en este contexto “vida” y “ser” coinciden, ambas son una y la misma cosa, la que constituye el sujeto (o sea el ser) poseedor de derechos; y es incoherente incluir entre éstos a la propia vida, que ni es objeto ni podría serlo a la vez que sujeto. (No intento hacer un juego semántico, sino usar la semántica para mostrar el absurdo al que conduce la doctrina tradicional.) Por eso, al contrario de lo que ocurre con cualquier verdadero bien, en estricto rigor no es posible “quitarle” a una persona la vida, pues jamás se ha conocido un caso de alguien que carezca de ella; lo que se puede es matarla, que no es lo mismo. Y una vez muerta, ya no hay persona de la cual predicar: “He ahí una víctima”.
Por eso creo que quizá vaya llegando la hora en que las sociedades, al menos las más laicas, se apronten a adaptar sus leyes al conocimiento que la ciencia nos aportó hace ya mucho tiempo, un conocimiento que empieza a requerir con urgencia un novedoso orden moral, más acorde con los presupuestos filosóficos contemporáneos, en que el bien jurídico supremo del ser humano no sea el propio ser, es decir la vida, sino quizá la felicidad, o el bienestar físico y emocional, y el delito más grave no sea matar, sino causar sufrimiento.
Podrá aducirse que esta tesis es un disparatado alegato en favor de que cualquiera pueda eliminar a quien le dé la gana, y que, si la aceptásemos, todos viviríamos mucho más angustiados, siempre temerosos de que el primero al que se le cruzen los cables nos pegue dos tiros. Mas yo no estoy postulando impunidad para el criminal, sino que la pena asignada a cualquier delito esté en consonancia con el daño o menoscabo total causado a la víctima durante o a consecuencia de aquél, pero sin contar como daño la muerte en sí; lo cual, en la práctica, dejaría pocos asesinatos sin penalizar, aunque sólo sea porque poca gente es tan hábil como para matar sin causar dolor ni angustia y sin dejar víctimas colaterales. Por un lado, en la mayoría de los homicidios el atacado sufre, por breve que sea el tiempo, hasta que exhala su último suspiro, y durante esos instantes (cuando no horas) el asesino, como ya queda dicho, sí le ha provocado un padecimiento. Por otro, lo común es que existan terceras personas a quienes el óbito perjudique. De modo que el homicida casi siempre merecerá un castigo por una u otra causa, o ambas. Pero hay muertes sin agonía ni desazón, y personas a quienes nadie echará de menos, que tal vez eran, además, profundamente infelices o enormemente dañinas; asesinatos que no sólo no aumentan el sufrimiento total sobre la Tierra sino que acaso lo disminuyen. ¿Estamos seguros de que deberíamos castigarlos? Incluso no deberíamos descartar del todo la posibilidad de que el cambio de paradigma propuesto supusiera -¿quién sabe?- un aliciente para no perjudicar al prójimo y hasta para obrar de manera altruista, ya que quien siempre actúa bien puede razonablemente esperar que haya menos personas inclinadas a mancharse las manos con su sangre. Si nuestro egoísmo, codicia u otras faltas morales que nos llevan a malas acciones hubieran de enfrentarse al riesgo de una represalia barata, en términos penales, por parte de aquellos a quienes tales acciones perjudican, acaso nos lo pensaríamos dos veces antes de quebrantar, con nuestros actos, los legítimos bienes o derechos del prójimo, su moral o su dignidad.