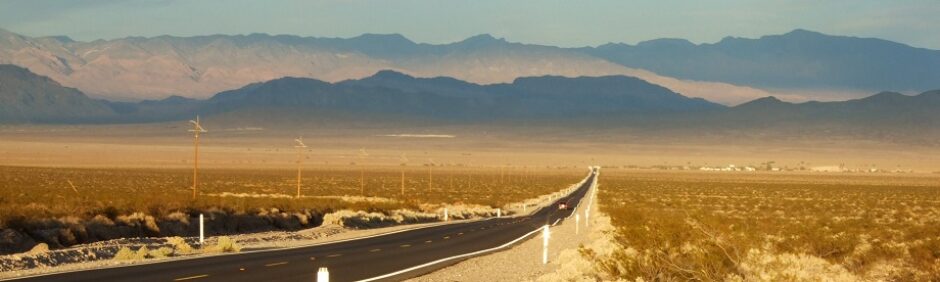La secuencia reproductiva de los mamíferos
El abecé del darwinismo es la supervivencia de los individuos mejor adaptados: a lo largo de las generaciones de cualquier especie se producen millones de mutaciones genéticas aleatorias, algunas de las cuales, de vez en cuando, resultan en individuos con una mayor probabilidad de transmitir su genoma. Pero la evolución en sí misma no busca ninguna clase de “perfección”, y los mecanismos adaptativos —mero fruto del azar— a los que la genética va llegando con el devenir del tiempo distan mucho de ser los óptimos para cada función. Si se perpetúan de una generación a otra no es por su idoneidad, sino porque resultan ser un poquito más útiles que otras mutaciones.
Así, la estrategia de reproducción con que la naturaleza ha dotado a todos los mamíferos (y muchos otros animales) se basa en una secuencia de causas y efectos cuyos eslabones esenciales son los siguientes: a) instinto de apareamiento –> b) fecundación/gestación/progenie –> c) instinto maternal. La continuidad y el correcto funcionamiento de esta cadena es el mínimo necesario para que haya transmisión genética. Pero no es una estrategia perfecta, ya que basta con que falle alguno de sus eslabones en una suficiente proporción de los individuos de una especie, para que ésta corra grave riesgo de extinguirse. Con todo, ha sido sumamente eficaz a lo largo de toda la historia evolutiva y hasta hace muy poco.
Es esencial comprender que la naturaleza no ha sido capaz de diseñar ningún instinto de “procreación” stricto sensu, es decir, una necesidad innata de tener descendencia. Lo que ha desarrollado son mecanismos varios que, combinados, conducen a dicho resultado. Así, en el mencionado caso de los mamíferos, éstos están provistos de un instinto sexual codificado en los genes —el innato impulso de aparearse— y “se conforman” con satisfacerlo. Tal conducta, en sí misma, no requiere que de la cópula resulte el nacimiento de una progenie, si bien ésta nace de todas formas como consecuencia puramente biológica de dicho apareamiento. En contra de lo que muchos creen, ni siquiera los seres humanos estamos dotados de un instinto de procreación; lo cual —dado que somos un mamífero más— era lógico y predecible; y de hecho algunos estudios así lo corroboran. El deseo de tener hijos no viene dictado por un instinto ad hoc, sino por un cúmulo de circunstancias, en su mayoría culturales y sociales. Así lo dice la ciencia y así parece estar confirmándolo, sin necesidad de tales estudios, la realidad contemporánea, visto que cada vez es mayor el número de personas que optan por no tener descendencia.
Examinemos con un poco más de detalle la mencionada cadena, precisa para la procreación. Sabemos que el instinto sexual es uno de los más poderosos del genoma animal. Los machos, permanentemente fértiles durante casi toda su vida adulta, siempre están deseosos de aparearse, no sólo por impulso natural sino porque, como en seguida aprenden, la cópula produce una descarga de señales nerviosas que el cerebro interpreta como muy placenteras (en ganadería, a estos machos a veces se los llama “picados”, porque han descubierto lo divertido que es el sexo y se vuelven más difíciles de controlar). Ése es el irresistible anzuelo que nos ha puesto la naturaleza para asegurarse de que lo morderemos, desencadenando así la secuencia reproductiva. Luego, como consecuencia del apareamiento —y no mediando causas de infertilidad— la hembra quedará preñada y al cabo de un tiempo, si la gestación no se ve interrumpida por cualquier problema espúreo, nacerá la nueva progenie. Entonces, en cuanto las crías ven la luz (en realidad, bastante antes, debido al cambio hormonal que produce la concepción), entra en juego el instinto maternal para alimentarlas y cuidarlas hasta que puedan desenvolverse por sí mismas; bien entendido —insisto— que esto último no debe interpretarse como un instinto de tener descendencia, sino de alimentarla y protegerla cuando nace.
El histórico y revolucionario evento anticonceptivo
La diferencia esencial entre el ser humano y el resto de animales respecto al proceso anterior es que sólo nosotros somos conscientes de él, y sólo nosotros tenemos la capacidad de cuestionarlo, desafiarlo y, por último, burlarlo sin coste individual. Como la evolución ni planifica ni prevé nada, sino que sólo parchea a posteriori, no era imposible que nuestra especie, gracias a la inteligencia (nuestra mejor ventaja adaptativa), llegase a idear o descubrir en algún momento el modo de romper la secuencia reproductiva de forma que todos sus individuos podamos evitar, a voluntad, las consecuencias del instinto sexual satisfecho. Y esto es un evento tan insólito que casi podría considerarse como una mutación involutiva, ya que puede abocar a un colapso poblacional sin precedentes, e incluso —aunque sea muy improbable— a la extinción total de la raza. La invención y universalización de los métodos anticonceptivos es, en efecto, un caso extraordinario —si no único— de cómo la naturaleza puede ponerse la zancadilla a sí misma, y por esto yo la considero el evento más transcendente de la historia. A partir de la píldora (digámoslo así por comodidad expositiva) la continuidad de Homo Sapiens queda ya sólo al albur de caprichos socioculturales, pues ahora únicamente tiene hijos quien quiere tenerlos, sin necesidad de reprimir su instinto sexual.
Los métodos anticonceptivos (y, no digamos, la “píldora del día después” o el aborto) son mucho más que una simple técnica de planificación familiar, aunque ésta sea una de sus aplicaciones, tal vez la original. En realidad, son la más poderosa e infalible herramienta de prevención de la natalidad jamás inventada, y su principal uso es el de permitir a la gente disfrutar del sexo sin consecuencias. Cierto es que las conductas encaminadas a limitar la progenie no son nada nuevo en el reino animal, y vienen practicándose desde la aurora de los tiempos. Por ejemplo, a menudo las gatas matan (e incluso se comen) a varias crías de su camada cuando el instinto les dice que no van a poder alimentarlas a todas; pero no lo hacen por “egoísta” comodidad o conveniencia, sino como una verdadera estrategia de supervivencia impuesta por la ley de la vida, ya que así aumentan las probabilidades de que al menos una cría pueda transmitir los genes. También la especie humana, con ese mismo fin, ha practicado el infanticidio (directo o indirecto, éste mediante la negligencia) en diferentes culturas y etapas de su historia. (Por cierto, y a riesgo de decir un disparate, no descarto la posibilidad de que los sacrificios rituales de niños pequeños que algunas civilizaciones han practicado en tiempos pretéritos tuviesen, en el fondo, esa función reguladora, con objeto de conseguir que determinada población no crezca más allá de lo que los recursos de que dispone pueden mantener.) De hecho, pienso que matar o dejar morir a las crías debe de ser una estrategia excepcional, a adoptar sólo en caso estrictamente necesario, ya que requiere vencer la fuerza del instinto que ordena a las madres cuidar de su descendencia. Pero en ninguno de estos dos ejemplos (u otros casos similares que sin duda habrá) actúa la evolución contra sus propios “fines”, sino por el bien último de la transmisión genética.
Los anticonceptivos, en cambio, nos permiten eludir por completo y con gran despreocupación el resultado de la conducta a la que el instinto sexual nos empuja, de modo que hacen posible darle jaque mate al mecanismo reproductivo que la evolución determinó hace ya millones de años. Por eso son algo tan extraordinario, una verdadera bomba en los cimientos mismos de la genética.
Que el advenimiento de la píldora vaya a suponer la extinción de Homo sapiens es algo que se me antoja muy improbable, por razones que al final diré, pero lo que me parece casi inevitable es que el número de seres humanos sobre la Tierra vaya a experimentar durante los próximos siglos un decrecimiento inusitado; y si esto no sucede antes no será gracias a nuestro instinto, sino por razones que sólo residen en nuestra psique.
El deseo de tener hijos
Nuestra especie es la más compleja que haya habitado este planeta, ya que a su dimensión biológica —connatural a todos los seres vivos— se superponen otras dos que le son exclusivas, a cuál más difícil de analizar y comprender: una sociocultural y otra psíquica. Miles de textos se han escrito sobre tales temas y yo soy el menos indicado para abordarlos, pero parece ser que nuestra inclinación ancestral (si bien cada vez menos frecuente) a fundar una familia —o, al menos, a tener descendencia— no es más que un fenómeno social y cultural, una “inercia” mental adquirida tras incontables generaciones que han venido haciendo eso mismo, sin cuestionárselo, desde tiempo inmemorial, pero que no debemos confundir con un instinto. Ancestral no equivale a instintivo.
La humanidad ha venido teniendo descendencia desde sus orígenes por la simple razón de que tal era el orden natural de las cosas. No resulta fácil imaginar al hombre medio del paleolítico planteándose ninguna alternativa. Naces, creces, te reproduces y mueres; así era la vida hasta anteayer, como quien dice, y no podía ser de otro modo. Incluso hoy en día una buena parte de la población mundial, aún piensa en esos mismos términos. Pero desde el invento de la píldora este panorama ha ido cambiando; muy lentamente al principio, aceleradamente después, a medida que tomamos conciencia de la bicoca que supone poder compatibilizar el sexo con el principio del mínimo esfuerzo, o sea, con vivir del modo más cómodo posible a costa del mínimo esfuerzo. Hasta hace poco, todo el que deseara aparearse (¿y quién no lo desea?) tenía que renunciar, salvo excepciones, a la vida muelle, despreocupada y sin ataduras que permite la soltería. Pero esta renuncia ya no es necesaria; ya no hace falta sacrificar una serie de placeres y ambiciones al cuidado de la progenie. De hecho, cada vez será más común preguntarse por qué mucha gente sigue queriendo tener hijos, en lugar de preguntarse por qué mucha otra gente ya prefiere no tenerlos.
Para no entrar en una digresión, que podría ser larguísima, sobre la historia de la institución familiar en las sociedades humanas, diré simplemente que, en la actualidad, las razones más comunes para fundar una familia o tener descendencia pueden encuadrarse en las siguientes clases:
- psicológico-afectivo-emocionales
- religioso-espirituales
- político-filosófico-tradicionales
- económicas
Bajo los del primer tipo subyace, en esencia, la idea de que los hijos cumplen una función afectiva; que sirven a nuestra necesidad de dar y recibir cariño y contribuyen a nuestra estabilidad emocional. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que respalden tal idea. El balance final entre las alegrías y los disgustos que la familia nos causa arroja resultados dispares entre distintas sociedades o grupos de individuos; lo cual no es de extrañar, pues al fin y al cabo el amor paternofilial puede entenderse como un constructo psicosocial, fuertemente condicionado por costumbres y expectativas culturales. Cada persona y sociedad entienden ese amor de un modo diferente, y lo que en él pueda haber de connatural es más bien consecuencia del instinto maternal; es decir, que no se trata de un amor “preexistente”, latente, en espera de que nazca un hijo para “cristalizar” sobre él so pena de algún trauma, sino que surge como resultado de los cuidados que le prodigamos desde que nace. Pero si es cierto que tenemos una necesidad psíquica afectiva, nuestros vástagos no son los únicos que pueden satisfacerla, y hasta es probable que ni siquiera sean los idóneos. Con frecuencia, amigos, parejas u otros parientes cercanos sirven mejor a tal objeto. De hecho, si tan relevante fuera dicho papel de la descendencia, quizá no habría tantos matrimonios que se conformasen con exiguas familias del tipo postmoderno; en las que, por cierto, a menudo ese amor por el vástago único se vuelve obsesivo y perjudicial.
Algunos estudios relacionan la felicidad con tener descendencia, y otros con no tenerla. El factor determinante parece ser el entorno. Hay sociedades más volcadas sobre la institución familiar, y otras menos. Pero la tendencia reciente en casi todas las culturas es el individualismo, consecuencia tal vez del declinar de la espiritualidad al que la ciencia y el conocimiento nos conducen; y no me parece probable que este proceso sea reversible, dado que ciencia y conocimiento rara vez retroceden. La proporción de personas que nunca llegan a procrear o que sólo tienen un hijo (insuficiente para mantener la tasa de reposición) aumenta a marchas forzadas a nivel mundial.
En cuanto a los factores del segundo grupo, los religiosos, pueden resumirse en el mandato bíblico de tener progenie: “Creced y multiplicaos”. Según ciertas creencias monoteístas, tal es nuestra obligación porque así lo ordena el dios de turno, y pese al claro retroceso de la fe frente al ateísmo, sigue habiendo gente que aún obedece esa supuesta voluntad divina y no interpone obstáculos (químicos o físicos) a la fecundación. Pero esta motivación religiosa está cambiando con rapidez incluso en culturas muy creyentes, como la musulmana, donde las tasas de natalidad han decrecido ya de manera notable. Francamente, cada vez quedan menos “entusiastas” que se dediquen a procrear por mandato divino, y no han de faltar muchas décadas para que ese tipo de personas sean una mera anécdota. Más aún: los dioses, desterrados por la ciencia, serán un día considerados como una superstición trasnochada, cosa primitiva, igual que ya nadie en su sano juicio piensa que los relámpagos o los eclipses están provocados por la ira celestial.
La tercera clase de motivadores engloba las ideas de transcendencia personal y continuidad de los pueblos. En cuanto a la primera, me temo que esa noción de que los hijos son una forma de inmortalidad, una manera de dejar aquí algo nuestro cuando nos vayamos, de no desaparecer completamente tras la muerte, de continuar vivos en la sangre o en la memoria de nuestra progenie, está mucho más arraigada de lo que algunos ateos y agnósticos están dispuestos a reconocer, ya que encierra cierto “misticismo” que ellos rechazan y del que se piensan a salvo. Rechazo comprensible, por otra parte, porque es en verdad muy difícil —sobre todo para quienes, habiéndose educado en algún tipo de fe, han llegado a la incredulidad ya como adultos— asumir y aceptar por completo que más allá de la vida no hay absolutamente nada —por mucho que la razón así lo sostenga— y que la muerte es también el fin del mundo para el fallecido (ya que “el mundo” reside sólo en nuestra mente). Pero quizá, con el paso de los siglos, estas ideas de la transcendencia acabarán igualmente abandonadas. El conocimiento, inclemente, desplaza con fuerza a lo metafísico. Tal vez llegue el día en que casi toda la población del planeta viva en el más completo nihilismo existencial y pueda asomarse al abismo del absurdo (que explicaba Camus) sin pagar por ello con el desasosiego emocional; y entonces la transcendencia también dejará de ser un incentivo procreador.
Otro tanto puede decirse respecto a la continuidad de los pueblos, etnias o culturas, en nombre de la cual aún quedan muchos ciudadanos dispuestos a tener descendientes. Pero esta idea nacionalista ya ha comenzado a perder adeptos y seguirá haciéndolo gradualmente según el globalismo —pese a su falsa “multiculturalidad”— avanza. Me parece loable que haya quienes deseen preservar, para las futuras generaciones, sus costumbres e incluso su raza, pero debo admitir que se trata de una meta inviable a largo plazo (amén de un poco chovinista), puesto que caminamos de cabeza hacia una “aldea global”, un mundo homogéneo, cada vez más pequeño, donde apenas haya diferencias culturales entre unos lugares y otros. Igual que, durante cierto período de la historia humana, las migraciones y presiones demográficas significaron la mezcla de pueblos, razas y culturas a nivel regional o continental para dar como resultado unas nuevas, menos numerosas y variadas, ahora los medios de transporte y comunicación permiten que suceda lo mismo a nivel mundial, de modo que llegará el momento –del que acaso no estemos muy lejos– en que todos los humanos del planeta sean físicamente más parecidos entre sí, y muy semejantes en valores y conductas: una única civilización Pangea. Y entonces también la motivación individual para perpetuar la cultura propia a través de los hijos habrá desaparecido.
El cuarto incentivo, el económico, es aún relativamente frecuente en países menos desarrollados, donde se espera que los hijos, que durante su primera edad suponen para los progenitores una considerable inversión en recursos y energía, contribuyan después al mantenimiento y cuidado de sus padres. Pero esta motivación, claramente interesada por ende, va perdiendo peso según los gobiernos van estableciendo ayudas y subsidios, o creando residencias para ancianos. De hecho, estas “mejoras sociales” han jugado un papel crucial en los muy cristianos países occidentales, de suerte que cada vez menos gente cuida personalmente a sus mayores cuando envejecen; y no encuentro ninguna razón de peso por la que no vaya a suceder otro tanto en Iberoamérica, África u otras regiones del globo que aún no disponen de los recursos suficientes, pero que los tendrán, para implementar similares políticas.
Habrá quien aduzca, tras leer estos últimos párrafos, que me he dejado atrás una razón fundamental para tener hijos; a saber: la de que ayudan a darle sentido a nuestra vida. Pero dicha proposición es un poco vaga y, además, conduce a un razonamiento insoluble, cuando no a un dilema ético. Para resolver lo primero, su vaguedad, se impone contestar a una pregunta: ¿Cómo, de qué modo concreto contribuyen los hijos al sentido de la vida de sus padres? Y al buscar pisibles respuestas vemos que, de un modo u otro, éstas pertenecen a alguno de los grupos ya analizados. Pero el aspecto más débil, con mucho, de esa proposición es el segundo: si necesitamos hijos para darle sentido a nuestra vida, ¿qué le dará sentido a la suya? ¿Tendrán que ser, a su vez, padres cuando les llegue el turno? Por un lado, este argumento nos aboca a una infinita sucesión de generaciones sin más sentido que darse continuidad a sí misma, lo cual es del todo absurdo. Por otro, quien de verdad crea que los hijos son el principal sentido de su vida estará obligándolos a ellos a escoger, en su día y quizá a su pesar, entre convertirse en padres o vivir una vida sin sentido, lo cual no parece muy ético. En cualquier caso, es probable que la mera cuestión del sentido de la vida deje de tener relevancia en el futuro, pues como ya queda indicado —y cada vez más personas así lo entienden— la vida es una mera contingencia sin sentido propio (como lo es el propio Universo); y pienso que esta incontestable realidad puede acabar siendo, tarde o temprano, de general conocimiento. El hombre del futuro tendrá forzosamente que sucumbir a ella y aprender a aceptarla.
El hombre del futuro
Así, según mi análisis, las principales razones para fundar una familia irán poco a poco perdiendo pujanza frente a las de vivir conforme a la hedonista, epicúrea y sensual vida que la píldora ha puesto al alcance de nuestra especie, y que resultará en un extraordinario descenso de nuestra población sobre la Tierra.
Estas reflexiones mías no pretenden, ni mucho menos, ser proféticas. Mil acontecimientos diferentes en el decurso de los próximas eras pueden venir a anular o incluso revertir alguno de los factores aquí apuntados, de modo que la actual tendencia se lentifique o estanque. Puestos a imaginar, ya no es impensable, como lo era hasta hace poco, el surgimiento de ese Homo deus al que se refiere Yuval Harari, ni que la inteligencia artificial llegue a interferir en nuestro destino. Tampoco se puede descartar un cambio evolutivo que dé lugar a una nueva especie de homínido, un hipotético Homo procreator cuyos genes “corrijan” el fallo involutivo que ha supuesto la invención de esa auto-zancadilla llamada píldora. ¿Quién sabe? En cualquier caso, y aunque sólo sea por una razón puramente “mecánica”, es casi imposible que la pastilla mágica lleve a una extinción total de la humanidad: mucho tiempo antes de que en el mundo queden sólo un puñado de hombres, ya no habrá nadie que esté en disposición de fabrica anticonceptivos. Hay un umbral mínimo de población por debajo del cual la tecnología actual colapsaría, aunque quizá no pueda decirse lo mismo respecto a la tecnología del futuro, acaso dominada por autómatas, ya que si algún día éstos toman las riendas cualquier pronóstico presente sobre lo que pueda ocurrir después habrá resultado totalmente estéril; y si llega ese día, ¿soñarán los androides con bebés eléctricos?